Crítica.La novela de Sebastián Menegaz El último moscovita (Paradiso, 2025) fue comentada por Quintín, así como el texto de contratapa escrito por Emilio Jurado Naón. A continuación, una respuesta crítica a las opiniones del columnista de Perfil.Por Emilio Jurado Naón
Dos domingos atrás, Quintín dedicó su columna semanal en Perfil a una de las mejores novelas, con seguridad, de este año y, muy probablemente, de la última década: El último moscovita de Sebastián Menegaz. Se sabe que Quintín lee mucho y lee bien –más allá de la eventual arbitrariedad que nos aqueja a todos por igual–, pero sobre todo que es honesto con su criterio; no parece especular ni le importa quedar mal o bien cuando emite una crítica. Es celebrable que esa coherencia se mantenga al arribar a Menegaz, que va asomando, a pesar de su bajo perfil, como un escritor de peso en el escenario de la narrativa contemporánea.
Ahora bien, reconocer el valor de un buen escritor es la función primaria de la crítica; proponer la mejor forma de leerlo en cierto contexto dado es su tarea ulterior, acaso la más compleja y peliaguda. De ahí que el supuesto equívoco que Quintín denuncia en la contratapa de El último moscovita –escrita por un servidor– merezca una respuesta o, en todo caso, un desarrollo: vale decir, ¿por qué la novela de Menegaz, como dije, provocando la irritación de Quintín, “viene a solventar otra falla (tridente) en el contexto literario actual: forma, tradición, política”.
Para evitar el paso de comedia que sería responder simplemente “Quintín se equivoca al decir que me equivoco”, me consuelo con subrayar de qué manera la propia reseña del crítico, muy lejos de contradecirme, confirma rotundamente mi apreciación de El último moscovita. Es decir que, citando la reseña del propio Quintín, se puede justificar largamente cómo Menegaz trabaja en su novela con las tres líneas en cuestión: forma, tradición y política (aunque esta última aparezca, en su reseña, algo escamoteada).
Forma. Quintín observa que la escritura de Menegaz “a veces se hace indescifrable”, rasgos que lo emparentarían con Gertrude Stein, Luis Chitarroni e incluso Juan José Saer (y cita una frase con muchas comas, parentéticas y subordinadas que lo haría semejante al poeta de Serodino). Y afirma que en la novela “hay también mucho latín y francés, así como palabras que hay que buscar en el diccionario (‘un terregal de membranófonos’) y exhibiciones de erudición botánica u ornitológica”. Si bien a Quintín esta característica de la prosa de Menegaz no parece gustarle, luego sí le concede los beneficios de “ritmo”, “fluidez”, “un fraseo hábil y ligero: jazzístico” e “indudable talento”. En fin, estamos de acuerdo: Menegaz escribe bien –excepcionalmente bien– y lo hace mediante un uso del lenguaje complejo, denso y a la vez versátil. Hablamos, entonces, ya sea por su ocasional opacidad, ya sea por la frondosa diversidad léxica o por el virtuosismo de la frase musical, del plano formal de la escritura.
Tradición. Este asunto ya se insinúa en la manera en que Quintín caracteriza los aspectos formales de la escritura de Menegaz, cuando nombra a un puñado de escritores nacionales e internacionales. Pero sobre todo se pone de relieve la acertada lectura de Quintín acerca de la tradición –es decir, con qué otros autores y obras dialoga El último moscovita y en qué “serie literaria” (si se me permite el formalismo ruso) se inserta Menegaz– cuando vincula la novela con El carapálida de Chitarroni; dos ficciones escolares que, a la vez, Quintín no se olvida de aclarar, tienen como su predecesora a Juvenilia de Miguel Cané… ¡Más tradición no me pidan! O sí: se puede pedir más. Porque a esa triple conversación en el tiempo que instaura o continúa Menegaz con su reciente novela se le podría agregar Enemigos de la promesa, de Cyril Connolly, una de cuyas líneas está citada como epígrafe –señuelo o contraseña– de El último moscovita. Casualmente o no, en este libro del escritor británico conviven de manera heterogénea capítulos de crítica literaria y memorias estudiantiles.
Política. Es muy probable que esta afirmación, la tercera punta del tridente, haya resultado lo más molesto de la contratapa de El último moscovita. Es natural: las afirmaciones categóricas no son bien vistas en el ámbito literario; pero, sobre todo, el pensamiento de derecha tan afincado en nuestra cultura detesta la cópula entre “arte y política” y suele reaccionar con irritación moral a cualquier insinuación que se haga al respecto.
Pero la irritación expresa un ocultamiento. El material político de la novela de Menegaz está nombrado, al pasar, muy al principio en la crítica de Quintín cuando sintetiza sus coordenadas con parquedad: “el libro transcurre en el colegio universitario Manuel Belgrano y se centra en la toma del edificio que tuvo lugar en 1999”. Y chau picho. Que no se admita el contenido político detrás de esa sinopsis espacio-temporal es sospechoso. Que la toma de un colegio universitario a fines de los noventa no suscite ni la menor referencia con el contexto actual, en medio de la (reeditada) lucha contra el desfinanciamiento universitario, es (debería ser) una señal de alarma.
Tema, situación, contexto histórico y marco narrativo de El último moscovita están comprendidos en aquellas coordenadas. Sin una toma de un colegio universitario en los noventa contra las políticas nacionales no hay novela –o en todo caso sería otra la novela–. Y para que se vea que fondo y figura no están escindidos, mejor citar a Menegaz en un pasaje bien situado:
De una de las ventanas de las aulas que daban a la calle, Azábal y Leones, a quienes hasta un momento antes los había mantenido ocupados una caricatura a escala natural del presidente personificado como Oogie Boogie (la coloreaban mientras conversaban como dos lavanderas; el dibujo era de Matías Pressman, otro asteroide) tanto como Lautaro Orta había dibujado una del excelentísimo señor Ministro de Economía semi-acuclillado, con los pantalones bajos, ofreciéndose –la exoftalmia informaba la prolepsis– a dos erecciones cuyos detentadores, por algún motivo que escapaba a mi discernimiento, eran Beavis and Butt-Head. Nelson Azábal y Diego Leones, pues, que en realidad formaban parte de la Comisión de Seguridad, habían ensartado en el mástil de la bandera de ceremonia un muñeco hecho con un jean y un buzo cosidos a un lampazo. Una especie de espantapájaros necrótico, con la banda celeste y blanca cruzada sobre el torso y la punta de lanza cromada astillando las luces de mercurio del atardecer, agitada su melena de cerdas ardientes –esto era: prendidas fuego–, esgrimido todo el conjunto como un trofeo de guerra a saber cuál más precioso, si el vudú o aquella insignia de los chicos de portada.
Sí, además de virtuoso, Menegaz es gracioso. Humor y valor estético no son antónimos de la política; muy al contrario, el pensamiento político se potencia en la ficción, libera su potencia en lugar de coaccionarla. La importancia política de que El último moscovita se dedique a una acción organizada por adolescentes cordobeses para interpelar al poder ejecutivo no es menor –no es menor que el estilo logrado de Menegaz: están al mismo nivel y multiplican la apuesta de la novela– es el fondo de la cosa. Están Menem y Cavallo, está el trasfondo histórico del Cordobazo y de los desaparecidos, pero también está la siempre contemporánea discusión con los medios y cómo estos representan el reclamo. Los jóvenes personajes que llevan adelante la medida de fuerza (narrada por Menegaz en su amplia gama de contradicciones, experiencias y matices, tanto ideológicos como culturales, facciosos, sociales, sexuales, creativos…) se las tienen que ver con el director de la escuela, pero, sobre todo, con la opinión pública y con cómo los medios quieren contarlos a ellos.
En la tele estaba hablando Bradaschia: comunicación telefónica, lo anunciaba un graph. ¡Desde su bunker! (¿Comería?) El director está encerrado en la Dirección. (El reel de imágenes superpuestas dotaba al predicado de una filiación ancestral). Sabía «perfectamente todo lo que estaba sucediendo en las instalaciones del establecimiento». (¿Tendría topos?) Una toma pacífica que transcurría en una calma investida de honor y de grandeza. El incidente había sido sólo un hecho aislado; una idea que se había salido de su curso especulativo, una tentación de formas. Por supuesto: cabrían sanciones, los estudiantes eran los principales interesados en que tal cosa ocurriera. Pero no apoyaba, ¡faltaba más!, ¡ni dejaba de apoyar!, la medida que habían tomado los estudiantes. Su misión era custodiar el orden institucional en el que aquella tenía el derecho de expresarse y la obligación de reconocerse. De ninguna manera esa insinuación de lo más sensata: entregarle estudiantes a la policía. ¡Pero de qué modo se podía interpretar que le restara gravedad al incidente si se sentía consternado! ¿Miedo? Descontrol. El director está encerrado en la Dirección. ¿De qué se suponía que debía tener miedo? Desde su oficina –queridos padres, estimados miembros de la comunidad educativa en general… – ¡Bradaschia podía oír caer las hojas de los carolinos! (Era este, por cierto –en el piso, Mr. Trustworthiness de pronto fue reclamado por un augusto y no obstante desolado giro del deber–, un país absurdo.)
Todo esto está contenido en la seca presentación que hace Quintín acerca del asunto de la novela, cuyo trasfondo político está escandalosamente escamoteado. Cabría sumar una tercera cita para ahondar en el recurso político de la prosa de El último moscovita, pero es demasiado larga y, en definitiva, es mejor ir a leer el libro. Se trata de una larguísima enumeración de grupos guerrilleros, organizaciones de izquierda, células insurgentes, autonomistas e independentistas realmente existentes que Menegaz inserta en una narración enmarcada (un cómic de ciencia ficción que unos chicos publican en su revista estudiantil). Este listado de agrupaciones que, en la ficción enmarcada que se relata al final, diseminan por todo el planeta el armamento nuclear abandonado por una URSS en declive hace espejo con el inicio de la novela, en la que el narrador recita de memoria la lista de apellidos de su curso. El título El último moscovita y el desarrollo de la trama, que decanta el listado de nombres en la remembranza de la toma, refuerzan ese vínculo fantasmático entre dos enumeraciones que, en principio, no tendrían nada que ver.
En definitiva, el tridente señalado en la contratapa –forma, tradición y política– no se opone a la buena literatura: la alienta. Y, como queda demostrado, Quintín está de acuerdo conmigo, sólo que hasta ahora no lo sabía.
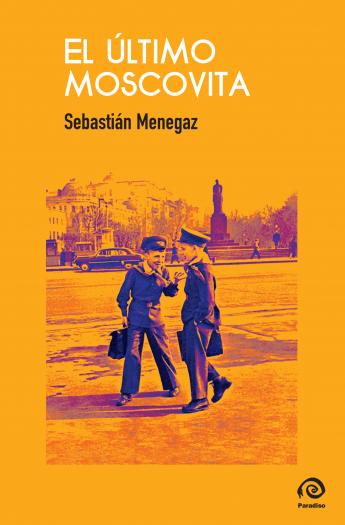
El último moscovita
Sebastián Menegaz
Paradiso
2025
172 pp.



