Crónica.En septiembre del 2023, después de una dilatada espera a causa de la pandemia, el escritor y periodista costarricense Carlos Regueyra Bonilla viajó a China por una larga estadía de formación. Autor del libro de cuentos Yeso (Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas 2023) y de la novela Seis tiros (Premio Joven Creación de la…
Antes de despegar, mientras esperaba en el aeropuerto, tenía sobre todo una sensación de incredulidad, como si no fuera yo quien transitara esta experiencia, como si no creyera que estaba realmente sucediéndome. Conforme ha pasado el tiempo, se ha ido diluyendo, pero de pronto regresa como un golpe de viento: no puedo creer que estoy en China.
La escala en México fue larga, pero sin nada digno de mención. Al llegar cayó un aguacero que me desestimuló de salir a recorrer algo de la ciudad. De todas formas, no tenía ningún plan, ni intención, ni nada. Lo único es que compré una botella de Flor de caña en una de las tiendas del aeropuerto y el vendedor me insistía: ¿No quiere llevar una bebida más local? Y me señalaba los mezcales.
La escala en Japón también fue larga. Mi primera impresión es que se trataba de un lugar sumamente silencioso. Era temprano en la mañana, pero el silencio parecía exagerado. Mi segunda impresión fue el desconcierto de ver un robot rondando los pasillos.
El aeropuerto tiene un centro comercial dentro, pero me decepcionó comprobar que no había ninguna librería. En cambio, me llamaba la atención la gente, sus estilos de ropa y de peinados. Vi una familia musulmana. La mujer llevaba burka. Fue impresionante ver una persona que sólo tenía descubiertos los ojos.
Entonces me dijo que no podía pasar la botella. Tuve que desandar el trámite de revisión de mi equipaje de mano y el escaneo de mis propios huesos para dirigirme hasta el puesto de la aerolínea, donde un chavalo colaborativo pero severo la despachó como equipaje frágil. La vería de vuelta al llegar a Chengdu.
Cuando me dirigía a la zona de abordaje para tomar el vuelo a Corea, una funcionaria preguntó: ¿Sake? No, no sake: ron. Entonces me dijo que no podía pasar la botella. Tuve que desandar el trámite de revisión de mi equipaje de mano y el escaneo de mis propios huesos para dirigirme hasta el puesto de la aerolínea, donde un chavalo colaborativo pero severo la despachó como equipaje frágil. La vería de vuelta al llegar a Chengdu.
El ruido que hacía la parte baja del avión del vuelo Tokio-Seúl mientras rodaba por la pista y el traqueteo de la estructura central donde se guardan las maletas sobre las cabezas de la gente hacía dudar de la entereza de la aeronave.
Una sensación similar de fragilidad transmitía una de las aeromozas. Tan prístina, tan blanca, tan maquillada, tan de porcelana, tan flaquísima, que parecía que si estornudaba se iba a desmoronar. Vestía, ella y sus compañeras, un delantal rojo, bordado con motivos florales en el momento de servir los alimentos. Era llamativo. En un folleto en el que se promocionaban productos de la tienda libre de impuestos para encargarlos por adelantado estaba incluido el delantal. En la descripción se exaltaba la calidez que transmitía.
La contaminación en Seúl parecía ser más severa que en Tokio. El color del cielo era más turbio y el aire me producía más tos y estornudos. En el aeropuerto de Seúl sí había una pequeña librería. Los libros coreanos, en general, están muy bien diseñados.
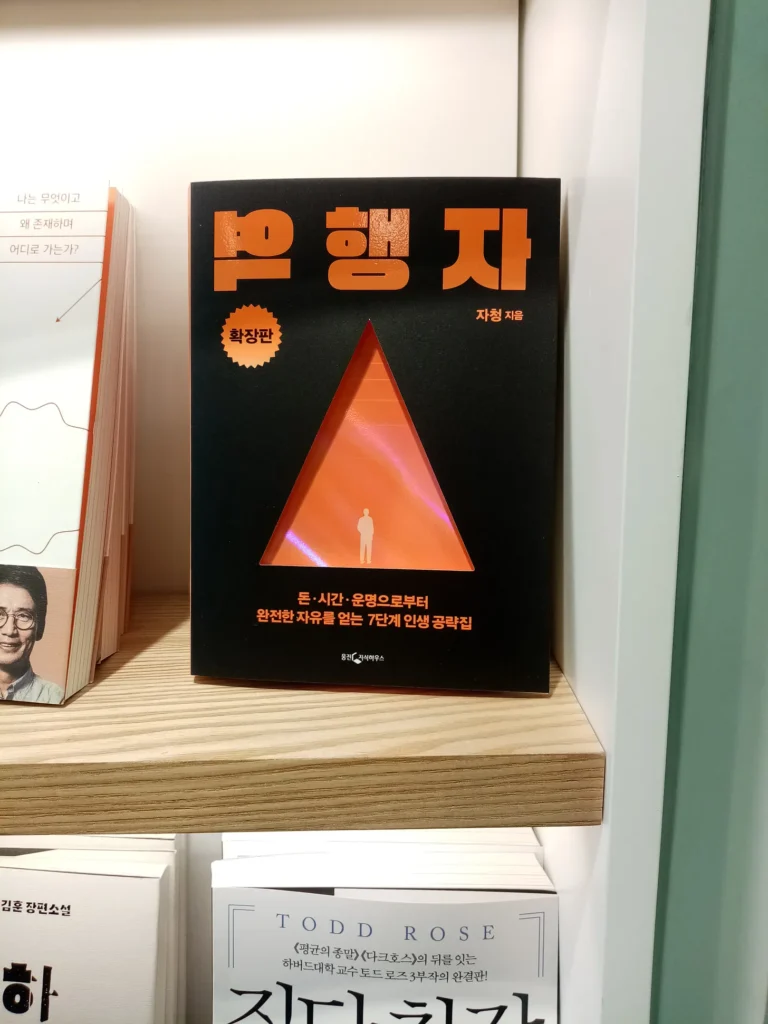
La comida de avión no se caracteriza por ser sabrosa. Al menos esa ha sido mi experiencia. En el vuelo San José–México dieron maní, tan generosos. Una bolsa del tamaño de mi dedo pulgar. Cinco granos, tenía. En el vuelo México–Tokio hubo dos comidas. La cena estuvo decente. El desayuno, no. Pero las dos comidas hacia y desde Corea fueron ricas. Más que aceptables. Aunque mi reseña no debe tomarse como recomendación, porque es bien sabido que con buen hambre no hay mal pan. En el segundo de estos vuelos dieron kimchi, que es como un encurtido. Y en ambos, una pasta de chile para agregarle. Arroz y cerdo, arroz y res, respectivamente. Con algunas verduras ralladas indistinguibles para mí.
Una pequeña multitud de hombres y mujeres con cascos amarillos esperaba el metro. Efectivamente, había trabajos en las profundidades, pero el servicio se reanudaría con normalidad. La verdadera clase obrera, gentes llenas de polvo, hablaban su sichuanhua.
El vuelo Seúl–Chengdú iba casi vacío. Al llegar, ahí estaba esperándome, dentro de una caja de cartón que decía “Frágil”, la más aromática de las flores de la caña.
Me dispuse a pasar la noche donde pudiera mientras se reactivaba el servicio de metro. Pero tragué grueso cuando leí en unas pantallas que el servicio había sido suspendido. ¿Y ahora? ¿Había sido suspendido durante la noche, como es normal? ¿O del todo? ¿La línea que sale del aeropuerto o todas las líneas? ¿Acaso el transporte subterráneo de la ciudad estaba paralizado? Desde donde dormitaba podía ver la entrada de la estación, porque hay una dentro del aeropuerto. El aire me parecía sucio, polvoriento, como si se estuviera trabajando en las profundidades y las partículas flotaran hasta la superficie. Quizás era mi imaginación, pero me parecía un mal augurio. En todo caso, no tenía más que esperar.
Primero dormí en una especie de banca que rodeaba una maceta donde sobresalían unas palmas. Me acosté y logré dormir un poco. Pero cuando quise ir al baño y me llevé conmigo mis maletas, al regresar el espacio había sido ocupado por alguien más. Literalmente me pasó lo de “el que se va para Limón pierde su sillón”. Era una treintena de personas las que estábamos en las mismas, dormitando mientras lográbamos conectar con algún transporte para salir del allí.
El resto de la noche lo pasé sentado en el piso. Ya llevaba más de 24 horas de viaje y de no poder descansar apropiadamente, de manera que me quedaba dormido, pero cabeceaba y me iba de lado. Pensé en acostarme en el piso, pero me persuadió mi primer gran choque cultural. Un señor de los que esperaba sentado en una banca amasó un tremendo gargajo con gran sonoridad y lo escupió ahí, directamente, sobre el mismo piso del aeropuerto en el que yo estaba sentado y tenía intenciones de acostarme. ¿Sobre cuántos escupitajos resecos me había sentado?
A las 6 de la mañana no había amanecido. Una pequeña multitud de hombres y mujeres con cascos amarillos esperaba el metro. Efectivamente, había trabajos en las profundidades, pero el servicio se reanudaría con normalidad. La verdadera clase obrera, gentes llenas de polvo, hablaban su sichuanhua. Me llamaba la atención que muchas fueran mujeres. Volvían del trabajo a esas horas de la mañana, riéndose. La piel curtida, morena. Se oyó un aviso, un grito. Las obreras responden, reclaman, preguntan cuánto. Cuando llega el metro, no lo suben. Este va directo hasta la estación del sureste. Me habría gustado compartir vagón con ellas, atisbar por un rato más su algazara, cansada y polvorienta.
El metro atraviesa chirriando a toda velocidad desde las afueras de la ciudad. Como un cetáceo, se sumerge y vuelve a salir a la superficie, como si tomara aire. La diferencia entre una negrura y otra son las luces que pasan como rayas por la ventana. Muy próximas, las que iluminan el túnel; y remotas, las de edificios a lo lejos.
Cuando emergí al pie de la calle, sobre la calle Kehua, el smog me golpeó el ánimo (y los pulmones). Estaba supremamente cansado y ver el cielo y el aire tan gris me hizo preguntarme qué mierda hago acá. Intenté preguntarle a un señor, rapado, que vendía unas como crepas en un puesto ambulante, dónde estaba el hotel, mostrándole la dirección, escrita en mandarín, en mi teléfono. Lo único que supo decirme –y que le entendí–, era que debía estar del otro lado de la calle, por tratarse de un número par. De un lado están los pares y del otro los impares. No sé cómo le entendí eso, porque su acento de Sichuan me resultaba en general incomprensible. Recorrí como un idiota la Kehua con la maleta pesadísima, sobre todo cuando tuve que cruzar por el puente peatonal.
Poco después de llegar al hotel me dormí y desperté hasta la noche.




