Reseña.En su diario de viaje por el Cáucaso, Osip Mandelstam despliega un uso radical de la metáfora que desborda los límites de la evocación. Un texto donde el paisaje no se contempla: se decanta, se imagina, se escucha. Emilio Jurado Naón encara una lectura personal del libro, como una indagación sobre el poder figurativo del lenguaje poético.por Emilio Jurado Naón
Abjurar de la metáfora se ha vuelto algo normal. Eso pensaba hasta hace poco, al menos; ahora me parece que no hay tal abjuración, que simplemente nos hemos olvidado de las metáforas, del concepto de metáfora y sus posibilidades de uso, de sentido. O será que las metáforas se alejaron de nosotros y de nuestro lenguaje, tanto cotidiano como específico.
Este año empecé un taller de escritura trabajando el recurso metáfora, con la idea de que, al ser un curso introductorio, estaba arrancando por lo más fácil, por lo que la mayoría de la gente asocia con poesía y lo que está más a mano al momento de probar las primeras armas en el poema. Pero estaba equivocado: el concepto de metáfora dejó de ser algo obvio, fácilmente identificable, aplicable. Ya no parece ser parte de la caja de herramientas básica en la lectura y discusión literaria. La mayoría de los estudiantes planteaba que, en sus textos, “el poema era la metáfora”, porque aludía a una idea o sentimiento no expresado literalmente en sus versos. Pero el recurso más convencional de asociar dos series de sentido, de nombrar una cosa por otra, parecía haberse evaporado de la conversación sobre poesía. Glosar los sentidos de la “luna de pergamino” que Preciosa hace sobar en el poema de García Lorca se volvió, de repente, un asunto esclarecedor.
Será que décadas de poesía materialista, objetivista y afines, terminaron de liquidar la metáfora; o será que el uso, cada vez más literal, del lenguaje diario puso un coto a la imaginación figurada.
Es muy fácil y para nada emocionante dejarse imantar por conclusiones seudo sociológicas-cognitivas. Lo que sí me intriga más es que algo que desprecié durante mucho tiempo como perimido y a cuyo ejercicio en la poesía contemporánea siempre tuve asociada, prejuiciosa y maliciosamente, al clasicismo más berreta de repente se plantea como un amplio terreno de labranza. Tierra descansada, dicen en el campo. Barbecho.
Algo de eso había en una lectura, algo pretérita, que hice de Gerardo Deniz en el primer número de la revista Rapallo. Ahí proponía que Deniz revitalizaba el recurso de la metáfora desde un lugar lúdico: manipulándola como si el poema fuera, en definitiva, una adivinanza. Había algo de proteico, a mi entender, en revisar esa manipulación. Esa reutilización si se quiere.
Hace poco leí Viaje a Armenia de Osip Mandelstam y se me presentó otra idea, quizás productiva, de la metáfora: algo del orden de la contaminación semántica de los sistemas. Si, según la escuela estructuralista, la metáfora es la relación paradigmática de dos términos, en el uso que hace el poeta ruso en su viaje por el Cáucaso, el vínculo semántico no se limita a solo dos términos sino que se desboca y contamina otros elementos que van apareciendo a medida que la escritura progresa. El sistema que van creando las metáforas, anotadas al paso, por momentos amenazan con independizarse del objeto referido; en la manija que se da Osip con aquello que lo que ve le evoca – y mediante una atención flotante muy afilada, que le permite ir atrás y adelante en el entramado del sistema metafórico – el juego de asociaciones cobra un valor propio, sublimado, que vuelve incluso más material la imagen de llegada que el término de partida.
En “Ashtarak”, capítulo que lleva el nombre de un pueblo de montaña, Mandelstam se fascina con el paisaje y en dos líneas pasa de una caracterización moral de las nubes a una concreta, láctea, que a su vez decanta en otra, hortelana:
Logré observar el culto de las nubes al Ararat.
Movimiento ascendente y descendente de la nata cuando cae en el vaso de colorado té y se dispersa en cúmulos de tubérculos.
El ojo de Osip es el gran sensualizado de estos apuntes de viaje. Como si no se aguantaran con solo mirar, los ojos se transforman, frente a una iglesia, en órgano digestivo, cebado por las metáforas (el ojo, en otro pasaje, también se vuelve oído: “un órgano dotado de acústica”):
El primer choque, en forma sensorial, con el material de la iglesia antiguo-armenia.
El ojo busca las formas, las ideas, la espera, y en cambio choca con el enmohecido pan de la naturaleza o con un pastel de piedra.
Los dientes de la vista se desmigajan y se quiebran cuando observan por primera vez las iglesias armenias.
La imantación que la realidad produce en su sentido de la vista resulta tan potente que desencadena una diseminación del imaginario e inseminaciones por cross over. Así, la piedra, siempre presente en su viaje por Armenia, pasa de ser el material de la iglesia a servir como punto de parecido con el idioma armenio hasta que, inesperadamente, cobra un giro y vuelve a la metáfora del té inaugurada una página atrás:
El idioma armenio no está desgastado, son botas de piedra. Y la palabra, por supuesto, es de paredes espesas con una fina capa intermedia de aire en las semivocales. ¿Pero acaso toda su fascinación está en eso? ¡No! ¿De dónde viene la atracción? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo comprenderlo?
Yo experimenté la alegría de pronunciar sonidos prohibidos para los labios rusos, secretos, réprobos y quizás, incluso, vergonzosos a cierta profundidad.
Hay una hermosa tetera con agua hirviendo y, de golpe, arrojan en ella una pizca de un prodigioso té negro.
El placer de pronunciar palabras armenias, en la imagen de la prodigiosa difusión en una infusión.
Inscrito en una tradición muy rusa del viaje del artista a las regiones del Cáucaso, las notas heteróclitas de Mandelstam, organizadas principalmente por topónimos, hablan de una suerte de reencuentro con un origen natural, perdido en la urbe estalinista, monótona y estandarizada, de la que renegaba el poeta. El hecho de que esta “vuelta al origen” tenga lugar entre un paisaje, una población, una arquitectura y un idioma ajenos instala la paradoja como valor productivo. Un país plurinacional que incluye dentro de sí su ajenidad y la incorpora en tanto vía de escape dentro de los propios límites. (Un territorio así no existe, me parece, y debería existir, en el horizonte imaginario de la literatura argentina).
En efecto, el territorio y los personajes que visita Osip no parecen tener un gran atractivo, pero, visto a través de los ojos alucinados del poeta, hasta la visita a un anodino bibliotecario se contorsiona en escena pictórica inesperada – curioso que sea en una prosa al paso, más que en los poemas armenios que escribió durante el mismo viaje, regulares ellos, donde se articula mejor este caleidoscopio:
Guevorkian era elocuente, inteligente y cortés, pero su erudición era en exceso ruidosa y enérgica, su discurso era espeso, de abogado.
Los lectores se ven forzados a satisfacer su curiosidad allí, en el gabinete del director; bajo su vigilancia personal, y ofrecidos los libros sobre la mesa de este sátrapa, toman un gusto a carnes de rosados faisanes, de amargas codornices, de ciervo almizclado y de pícaras liebres.
Viaje a Armenia y los “Poemas armenios” que incluyen este volumen traducido por Fulvio Franchi y publicado por Partícula –además del artículo de Víctor Shklovski, “El camino a la red”, a manera de epílogo, en el que el crítico dice con justeza: “El viaje de Mandelstam es extraño, como si coleccionara ecos”– datan de 1930 y rompen cinco años de silencio literario de Mandelstam, provocado por la censura y persecución por parte de la sociedad de escritores soviética y del propio Stalin, quien habría ordenado, para su caso puntual: “Aislar, pero preservar”. La publicación del viaje en una revista, tres años después, acelera el proceso que lo llevaría a su deportación y muerte sin fecha oficial en el Lejano Oriente.
Para Franchi, el Viaje a Armenia es “un poema del movimiento”. A Shklovski lo lleva a pensar que “cuando el arte se vuelve manera, resultamos en una jaula, en una red que nos separa del mundo”. Mandelstam valoraba más las obras escritas bajo prohibición: “aire robado”. El recurso de la metáfora es tratado menos como una asociación semántica entre términos diferentes que como la aplicación sobre la realidad de la “teoría del campo embrionario” de Aleksandr Gurchiv, que el propio Mandelstam desarrolla en sus apuntes de viaje.
Todos nosotros, sin sospecharlo, resultamos ser los portadores de una colosal experiencia embrionaria: pues el proceso del reconocimiento, coronado por la victoria del esfuerzo de la memoria, es extraordinariamente análogo al fenómeno del crecimiento. Y aquí y allá el brote, el germen, un pequeño rasgo del rostro, o un semicarácter, un semisonido, la terminación de un nombre, algo labial o palatal, un dulce guisante en la lengua, no transcurre a partir de sí mismo, sino que solamente responde a una invitación, solamente se estira justificando la espera.
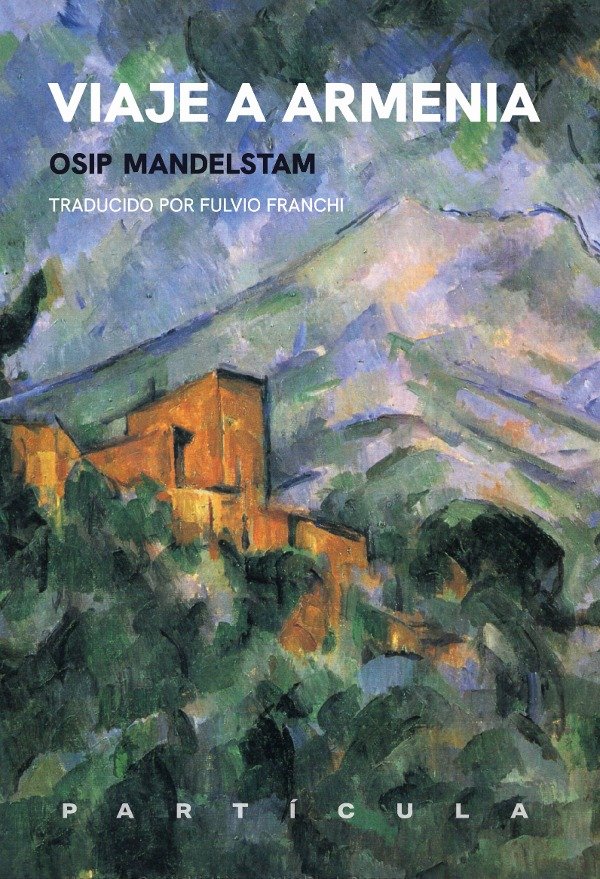
Viaje a Armenia
Osip Mandelstam
Partícula
2024
96 páginas



