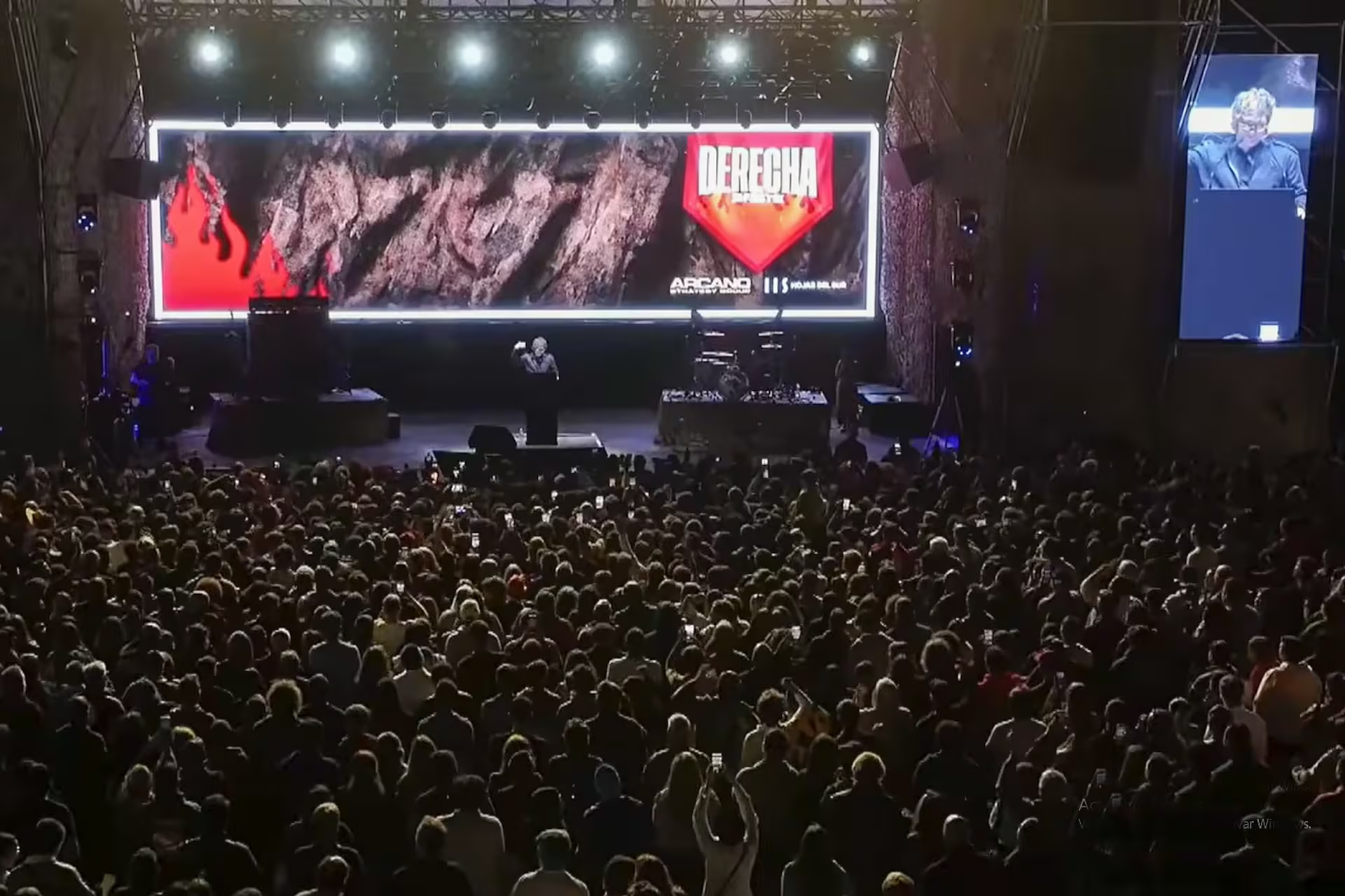Crítica.El lanzamiento de una nueva traducción de El hermoso verano de Cesare Pavese (1908-1950) es punto de partida para reflexionar sobre las generaciones y las formas de representación de una época. Primera parte de tres, este ensayo crítico lee algunas novelas publicadas en el 2025 que abordan el problema de la generación mediante diferentes desplazamientos.Por Emilio Jurado Naón
La pregunta por la generación suele formularse en presente. A qué generación pertenecemos. Cómo es y qué quiere la nueva generación. Es común que esta última pregunta se formule en plural –“nuevas generaciones”– lo cual vuelve incluso más difícil de precisar los sujetos y su caracterización.
En literatura en particular: desde los noventa parecería no haber cristalizado ninguna nueva generación. Me acuerdo del intento ¿comercial? de patentar la generación 0, de los dos mil / dos mil uno, en la narrativa de esa época; pero no prendió. Me acuerdo también de cómo un colega sostenía que la generación de los noventa no había terminado nunca. Quizás hay algo de cierto en eso. En su célebre y programático “Boceto n° 2 para un … de la poesía argentina actual” (1997), García Helder y Prieto instalaron que los por entonces jóvenes de los noventa eran “poetas de la sincronía”, pertenecían a una generación con “reflejos para aprehender los signos del presente” y “su coeficiente artístico no debería medirse por su nivel cultural ni por el largo de sus raíces en la tradición, sino más bien por su grado de aprehensión del Zeitgeist y su capacidad de transformarlo en arte concreto”.
La nueva generación literaria se formulaba en lenguaje, estilo y temas mejor sintonizados con la época (su espíritu, si seguimos el término germano literalmente), y en eso radicaba el criterio de valor a partir del cual, según la pareja de críticos, debían juzgarse sus poemas. La apuesta crítica acerca de la poesía de esa década se entiende en un contexto en el que la hegemonía comunicacional parecía dar la espalda (o ensayar una cortina de humo sobre) la identidad cultural de la mayor parte de la juventud argentina.
Hoy, en cambio, la actualidad, bajo la forma de la inmediatez, está a la orden del día. No solo desde los medios hegemónicos sino desde la transmisión personal y customizada de una multitud de usuarios más idénticos cuanto más originales pretenden mostrarse. Las “nuevas generaciones”, transidas por el mismo aparato ideológico de siempre aunque a través de medios nuevos, ya no comunican experiencias ignoradas por el discurso oficial, sino que discurren sobre una identidad sobrerrepresentada. El Zeitgeist se volvió mercancía, y el presente identitario, una redundancia mediática.
Cómo encara la literatura este nuevo contexto. Este año salieron tres libros que piensan la generación desde un punto de vista corrido. No el espíritu de la época, sino el eco de un presente otro. Por distintas razones y a partir de diferentes decisiones formales, estas tres novelas –una nueva, otra reeditada y una tercera que se demoró veinte años en salir– representan una generación y sus problemas de manera indirecta, dando un rodeo o mirando sobre el hombro. En tres artículos voy a escribir algunas cosas que estas lecturas me hicieron pensar. La primera es de Pavese.
EL HERMOSO VERANO DE CESARE PAVESE
En esos tiempos siempre había fiesta. Bastaba con salir de casa y cruzar la calle para ponerse como locas, y todo era tan hermoso, especialmente de noche, cuando volvían muertas de cansancio y todavía esperaban que sucediese algo, que estallara un incendio, que en casa naciera un niño, o quizás que amaneciera de improviso y toda la gente saliera a la calle a caminar y caminar hasta los campos y hasta detrás de las colinas. –Son sanas, son jóvenes –decían–, son muchachas, no tienen preocupaciones, por supuesto. –Y sin embargo una de ellas, esa Tina que había salido renga del hospital y en casa no tenía qué comer, incluso ella se reía por nada, y una noche, trotando detrás de los otros, se había parado y se había puesto a llorar porque dormir era una estupidez y le robaba tiempo a la alegría.
Esta época dorada de jolgorio, delineada en el primer párrafo de El hermoso verano de Cesare Pavese –en el que hasta una jovencita renga deploraba en llanto que el día no la proveyera de más tiempo para divertirse–, corresponde, como se sabrá más adelante, a la Turín fascista antes de la entrada de Italia en la Segunda Guerra. Se trata, por lo tanto, de una fiesta de cotillón, un eterno paseo florido por el que a lo máximo que aspiran las muchachas es a pasearse del brazo de un conscripto recto y bien aseado. Junto a la protagonista Ginia –joven modista que administra su tiempo, dinero y hogar, que comparte con un hermano operario–, el narrador también irá dando cuenta de cómo “el hermoso verano” del título no es el que transcurre en la tensa y estamental ciudad fascista sino otro verano, replegado en el tiempo.
Tampoco se trata de un verano solo: la novela une dos veranos y todo el año que sucede entre ellos. En ese lapso Ginia conocerá a tres bohemios que están en las últimas; lo que quedó de un grupo de jóvenes artistas de la generación anterior a la de ella (si se obviara el anacronismo, podría pensarse como el puñado de personajes que sobrevivió a Rayuela). Amelia, prostituta y modelo vivo (según la jefa de Gina tiene “voz de hombre” pero a ella le parece más bien de tuberculosa), le presenta a Rodrigues, un portugués que se la pasa dibujando en mesas de cafés, y Guido, un pintor de origen campesino que está terminando la conscripción. El hermoso verano es una novela de formación en la que, fiel a la tradición del género, la protagonista descubre su sexualidad. Pero lo singular de la novelita de Pavese es que estas primeras experiencias de Ginia se dan en simultáneo con la vida artística, de manera que resultan virtualmente inseparables una de la otra. Amor, sexo, amistad y pintura (ver cómo pinta Guido; ser pintada por Guido) se hacen indistinguibles en el desangelado departamento sin calefacción que solo parece fascinar, aunque de forma contradictoria e inestable, a Ginia. O acaso solo ella –y por eso el narrador se apoya en Ginia– es capaz de ver el resto de belleza que queda ahí.
La formación adulta de Ginia, curiosamente, es la de una segunda naturaleza. Porque no se trata de “salir al mundo”: la protagonista ya es parte de él (trabaja, se hace cargo de la casa, conoce la ciudad y la vida en sociedad de los adultos). A lo que accede Ginia, a partir de la educación de la mirada que le brinda Amelia, es al descubrimiento de un mundo, no nuevo, sino reciente y, a la vez, ya antiguo.
Había salame, frutas, masas y dos botellas. Ginia pensaba si esas eran las fiestas que Amelia hacía antes con Guido, y se los preguntó, después de haber tomado un vaso, y ellos riéndose empezaron a contar todas las payasadas que habían hecho ahí adentro. Ginia escuchaba envidiosa y le parecía que había nacido demasiado tarde y se decía que era una tonta.
Nacer demasiado tarde. La protagonista es garantía de los dos mundos –los dos tiempos de un mismo mundo. Es puente, con el presente en el tiempo que la formó y el deseo puesto en aquel que vivió la generación pasada. El final, melodramático, de esta escena citada es elocuente acerca de la distancia entre las dos generaciones desacompasadas; la narración la representa en términos espaciales y materiales (el alejamiento tiene su correlato sonoro cuando la charla de los otros se vuelve “zumbido lejano”):
Ginia se paró de un salto apartando las manos de Guido, dejó el cigarrillo y cruzó el estudio sin hablar. Alzó la cortina y se quedó parada en la oscuridad. Detrás de ella hablaban como en un zumbido lejano. –Guido –murmuró sin darse vuelta, y se tiró en esa cama, boca abajo.
Hay un desencuentro entre los bohemios mayores y la modista joven, y no solo en estilos de vida. Si bien estarían dadas las condiciones como para que Ginia se incorpore a esa bohemia, el tiempo de la bohemia ya no existe. Ella es la última iniciada, la estudiante precoz que accede al secreto solo para testimoniarlo antes de que desaparezca del todo.
La habitación se iba apagando y entonces Ginia se levantó y giró el cuello para mirar un cuadrito. Era el de las rodajas de melón, que parecían transparentes y todas de agua. Ginia se dio cuenta de que había en el cuadro un reflejo de luz rosada pero pintada, que recordaba el rojo de terciopelo de cuando había entrado. Entendió entonces que para pintar hacía falta saber esas cosas, pero no se animó a decírselo a Guido.
Ese cuadro, para el pintor en cambio, son solo “cosas viejas”, así como “los buenos tiempos se acabaron”. Los tres amigos adultos, marginales cada uno a su manera, vivieron su juventud dorada en otra época; para cuando Ginia los conoce son apenas resabios y vicarios de su propia alegría extinta. “–Vos no sos el verano”, le dice Guido, “No sabés lo que implica hacer un cuadro”. Entonces cuál es el verano hermoso; ¿el que vivieron los pintores y las modelos, o aquel verano fascista en el que una chica descubrió a estos fósiles vivos de una época inmediatamente anterior? El verano hermoso instala la narración en esa bisagra entre dos tiempos, en apariencia incongruentes (uno aniquilado con contundencia por el siguiente). Al narrar desde la perspectiva en un personaje como el de Ginia, Pavese –además de hacer una versión singular de la novela de aprendizaje– representa una época mediante el entramado complejo de dos generaciones. No se podría decir que la novela habla solo del presente en que fue escrita, como tampoco podría decirse que hable exclusivamente del pasado. La rémora que rescata Ginia en ese grupo de bohemios desfasados por la ciudad fascista es actualizada por la novela y se vuelve presente en su anacronismo.
Ahora bien, qué pasa cuando una novela se quiere sintonizada con el presente pero se publica dos décadas después. Sigo en la segunda parte, dentro de algunas semanas.
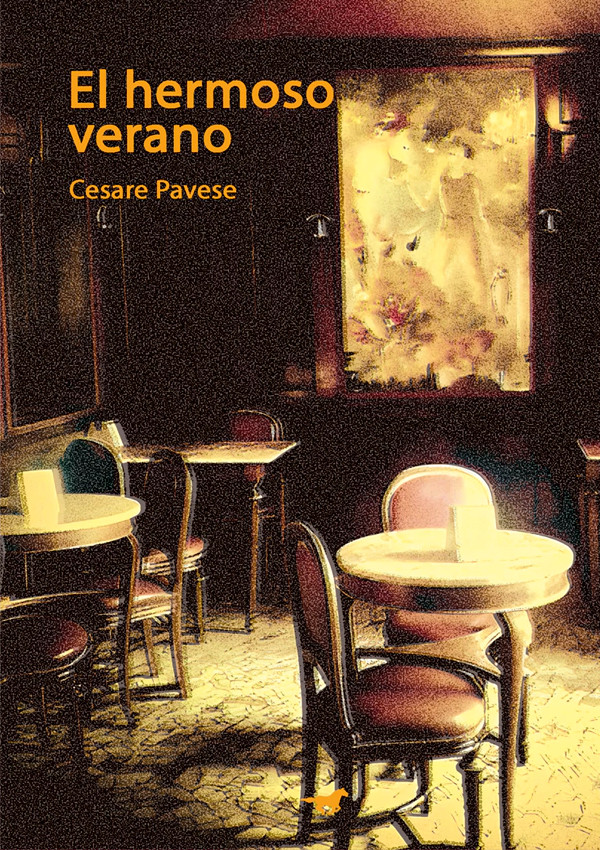
El hermoso verano
Cesare Pavese
Traducción: Silvio Mattoni
Caballo Negro
2025
122 páginas