Literatura.Las muchas voces de Juan Schulz (Ciudad de México, 1989) abrevan en tradiciones sin conciliación: el neobarroco, el coloquialismo, la poesía política, el nonsense. Escritos de un poeta nómada, lo que se sabe del ambiente está mediado por la literatura local, que se reescribe como a medias recordada: “El sur comienza cruzando Rivadavia”. Estos poemas,…
Crónica de un calvario
A un calvo lo persiguen las moscas
las ecuaciones del brillo de una estrella.
En su cabeza
la estufa de gas
nunca se cierra
el agua siempre gotea.
Otros días,
colores del enfisema
brotan como alga
que salta a la cara
y el calvo, por reflejo,
agacha la mirada,
busca el jardín de un recuerdo.
Al perseguido perpetuo
un día se le ocurre meditar
fugarse de la persecución
sintonizar su alma
con la prudencia de las aves;
la angustia la convierte en nubes
que al despertar
le escupen la tormenta
del recuerdo, la obsesión
de los cálculos sarracenos
y el olor de las urabambas.
El calvo, estoico, resiste
los embates del abismo.
Las pastillas lo engalanan
descubre las máscaras
se transforma en seres risibles
como un país que obtiene su primer medalla
el calvo celebra:
la llegada de un humano a Marte
el año nuevo chino
o el mundial de ruleta rusa.
Profesional del festejo, se le ve bailar
y cantar con su nueva peluca
sus nuevas tetas.
Un día se cuelga de un sauce.
Sus nuevos amigos lloran:
“pero ella siempre estaba contenta”
Su alma arrepentida
corre más rápido que cualquier ánima
En el purgatorio
le contratan como ángel
Como ángel que desciende al mundo
una guía para las ánimas
que se dirigen al purgatorio
En sus ratos libres,
intercede en tolvaneras
contempla el sudor de los robles
y se aferra, sin apuro, a creer que existen los finales.
Reciclaje
trozar el corazón como al ajo,
esparcirlo como al hueso
que lo traguen
que lo unten en la brea
que lo pisen. Que lo lleven a una torre altiva
y repartirlo como eco de campana;
como al fruto del ciervo
esparcir latidos en cavernas
tallarlo con la blusa, con el viento en la cañada
que se deforme, que lo pisen,
que lo lleven a una torre más lejana
y lo agiten.
Expurgar, soplar, mojar,
amasarlo y volver a trozarlo
que lo cante el aceite,
que dore
que se escurra por las farmacias
y pregunte. Que hunda las arterias en los cielos
y lo llamen nubarrón.
Historia mínima de América Chicana
(chacoteo para chekere y chelo)
Nació también en Chavín
colaboraron charrúas chichimecas
y chingos más que no recuerdo.
Más temprano, acuérdate que
había dicho el chamán
que al chuparle
la conchita a la chalaca
se posterga la calmachicha
Y chisme aparte
el chimuelo le decía
arrunchame, caponera
y la pechugona muy chicha
le dijo al chamuyero charlatán
que nada de chescos ni chaquetas,
que chingara a su padre, pinche chemo
Y la chusma huachafa como la melcocha
se chorreaba del Chimborazo
De Cochabamba, Chamula y el Chaco
llegaban chopeando la lengua
en charanda, tepache y chilcano.
Y Chalino, Charly, Buarque y el Chacalón cantaban:
“esto no es chamamé ni chacarera/ ni cardenche ni chicha ni guaracha/
ni champeta ni guachaca/ ni chipil ni chitón;
este es el himno a la cucharita”.
Tampoco se hizo de la boca chica con la chanfainita el chino cacheton;
se hinchaba de ceviche el buche y se chupaba los dedos ¿cachái?
mientras el chapín del trapiche se fumaba una bacha de la que cosecha el
chuntaro en las chacras que quería chingarse la cheta de Chabe la mocha.
“Chapadmalal pal cholo y Chapultepec pal chorro”
Coreaban mientras salían de Lurigancho
de Cholula y Chubut, escuchando la percutida
y choteada nota del charango.
Mientras tanto, la abuela del huiracocha le decía
“chilpayate cochambroso
ya chole con buscarle ruido al chicharrón
póngase a chingarle”
y en su primera chaambaa
le dijeron
úchale
ni pichas
ni cachas
ni dejas garchar
entonces que el guacho
se enchila —se le sale el chamuco—
y como el chahuistle a la chirimoya
que le enchufa un gancho al gachupín que traía de
chambelán al franchute cara de laucha. Tremendo
chapoteo en el riachuelo se echaron. ¡Y la Malinche,
con la garnacha, nomás de metiche!
Sí, al que le chillaba la ardilla re gacho era al facho
que llegó de tacuche y mostacho
buscando las mangas del chaleco
Hasta que una catracha se cansó del charoleo del chanta –y del olor a chivo–
y le dijo “móchate o te mochamos”
y luego luego que le saca las achuras al chabón de un machetazo
Y así nació una costumbre.
Y a Chan Chan le daba envidia el montachanchos del Rimac, que
ya chocheaba, pero ni los achaques le impedían andar de charleta
dicharachero chuleando a la chicana recién llegada del gabacho que iba
bien bichota con todo su charming chapulineandole el chongo a una
chava que andaba con el chango descalabrado pero queso no le impidió
transformar su reproche en un:
“chale morra, deshilacha la bombacha, acá se arma la horchata o naranjas,
no quiera venir a chamaquearme a mi cancha”.
Y chau al soroche: chifló pa adentro la buchona y retumbó el
chirlodromo.
¡Y así nació la Chaquira!
Chacarita, diciembre de 2023.
Informe de luces
Respecto a los túneles del tiempo
de mi Buenos Aires herida
no sé qué decir.
No negaré que sus disertaciones
desembocan en galerías.
Esta mañana caminaba en 1989
almorcé en el Boedo de los cuarentas
me siento en Retiro
frente a un gomero
plantado en 1937
y todo sigue igual:
el mismo cielo,
indiferente a los felinos
de mayo del cincuenta y tres.
Todo permanece:
el teatro de oropel
donde los metafísicos
abordan a las actrices con penas
los balcones despampanantes
las fauces subterráneas donde somos lengua
botánica que trepa los muros como el grito
coral de un inestable tañido de duda
y el abrazo de bruma a los gajos de luz
Mi Buenos Aires herido
museo de lo obsoleto
quebranto de un carancho
que llega a la ventana
y dice: “no digas más, salta la posta
y funda conjuros
Respecto a los perseguidos por la luz
digamos de tajo:
sagrada la siesta del ciruja
el ayuno de Juan de Garay
las aspas del ventilador”.
En cuanto a la comisura bostera
la información es pantanosa.
No hay más que agregar
el mejor destino de un reloj de arena
se llama marometa. Debajo de las farolas
aún se alquilan plumas de bandurria.
El sur comienza cruzando Rivadavia.
¿Cómo se escribe un poema sobre Palestina?
¿Se unta, sobre ruinas, la lengua cargada de futuro?
¿Se redacta un misil dirigido a los patriarcas del universo?
¿O uno invoca, una vez más, la pregunta de si es posible escribir poesía después de Gaza?
¿Dibujando la lágrima del camello donde se refleja la compasión degollada?
¿Con la mano en el corazón y el foco en la dignidad de la resistencia? ¿Un sentón de
testimonios? ¿Una arenga convocando a los lectores a rebelarse contra el Estado de Israel?
¿Cómo se escribe?
¿Se sienta uno a la mesa y persigue lo que la palabra masacre no alcanza a decir?
¿Se traduce el llanto a piruetas sintácticas para la conmoción de los estetas?
¿Un panfleto, muy bien ilustrado, para demostrar que el arte no calla en la batalla? ¿Se
cambia la pregunta?
¿Con silencios, bien respirados, y cadencia que no sólo roza la coyuntura sino que sacude
las raíces de la historia? ¿Un canto a la diáspora con alusiones talmúdicas?
¿Se ondea, con puntualidad mexicana, la ira lírica contra la saña israelita? ¿se emula la
rabia de un pueblo sin tregua?
¿Se le embarra empatía al lector en la cabeza? ¿O se le libera en el laberinto de las
preguntas en arial 12?
¿cómo se escribe un poema sobre un genocidio?
Cupón
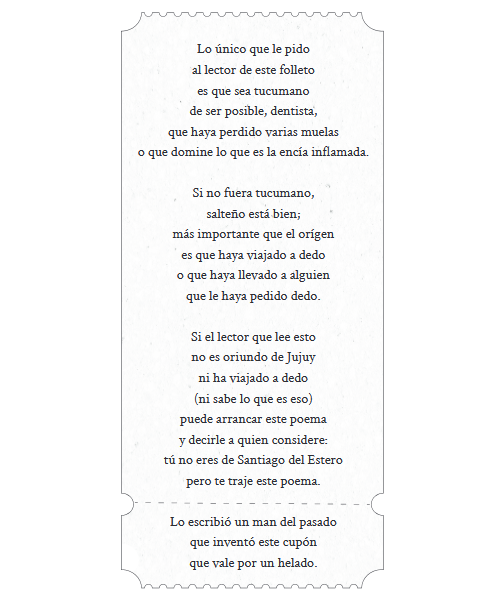

Juan Schulz nació en la Ciudad de México el 5 de junio de 1989 a las 11:30 de la noche. Escribe ensayos, cuentos, poesía e inicios de novelas. Ha obtenido reconocimientos por su obra y ha participado en distintos proyectos. Su libro Terceros auxilios se publicará en los próximos meses bajo el sello Baldíos en la Lengua.



