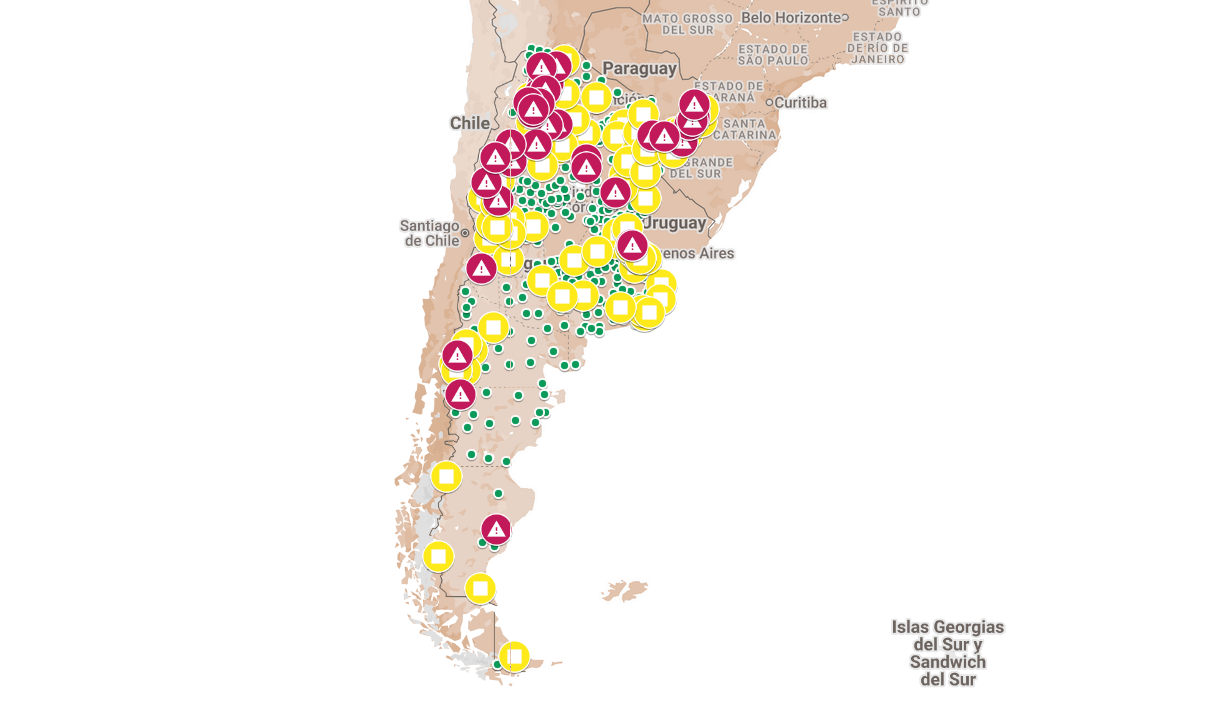Reseña. Publicado en la colección Estaciones de Miño y Dávila, esta antología poética de Osvaldo Aguirre (Colón, 1964) demuestra una coherencia estilística contundente durante más de treinta años de escritura. La responsabilidad poética de conservar ciertas palabras del terruño, herramientas, objetos y una manera de decir situada. por Nicolás Ricci
Hay autores —advierten en la primera página los directores de la colección— que han armado una obra sólida sin terminar nunca de encajar en las categorías en uso del campo literario. “Siguen siendo difíciles de asimilar”, explican. Son poetas que por cuestiones no solo biográficas quedaron fuera de los grandes corpus establecidos por la crítica reciente. Son, en este sentido, búsquedas minoritarias que no admiten del todo un recorte generacional. Osvaldo Aguirre comenzó a publicar poesía a comienzos de la década del 90, pero, pese a esto, no se lo considera un exponente de esa generación por no compartir intereses ni estéticas con sus coetáneos. Su escritura no sólo planteó siempre un recorrido autónomo, sino que desde su primer libro ya parecía tener claro un proyecto y una voz. Pocas obras tienen la coherencia interna que puede verse en El sueño de las casuarinas. Impresiona (y el formato de antología en orden cronológico, separada por libro, con total conciencia del año de publicación en cada caso, colabora con el efecto) ver la estabilidad estilística a lo largo de los años: poemas de 2023 no desentonarían al lado de los de 1992.
Su estética rechaza lo programáticamente original. En una entrevista de 2006, Aguirre desafiaba: “Si para ser novedosos tenemos necesariamente que ser superficiales y superfluos, creo que ha llegado la hora de olvidarnos de las «operaciones ideológicas», olvidarnos de ser novedosos y transgredir la transgresión”. Declaraba entonces su preferencia por “versos que suenan a versos”. Sin embargo, su poesía es lo contrario de esa lírica “pura”, desmarcada de tiempo y espacio, antirreferencial y antirrealista, que está vigente en todas las épocas y en todas suena igual. Lo característico de su poética es que casi no hay versos que puedan independizarse de la circunstancia, que no se aferren a lo local y a la experiencia. Ya sea por su forma expresiva (el registro, la dicción) o por su mundo de referentes situados (los elementos de la vida rural), los poemas nunca se despegan de la realidad. No hay pasajes que sean mero “lenguaje poético”; todo en el sistema está puesto en función de remitir a un territorio, una época y un habla.
La monotonía de los versos cortos, esa persistencia rítmica que en Aguirre no depende de la métrica, genera un efecto de hilación hablada. Un murmullo, algo que llega de oídas y que no siempre se sabe quién enuncia. Avanzada la lectura, dejan de oírse hasta las rimas consonantes que cada tanto aparecen y pasan casi inadvertidas en el flujo de la tirada. Las abundantes y dilatadas enumeraciones dejan ver cierto íntimo disfrute del autor por la mención de las cosas del campo: “los corrales / de la feria y del matadero, / o el fardo de alfalfa, / el bebedero, la sombra / del haras” o “bajo los paraísos que rodean / la tapera, o junto al arado, / el disco, la rastra, los trastos”. Entre especies de árboles y de animales, entre equipos de labranza y rodados propios del terreno, cunde un vocabulario privado en torno a la convivencia en una familia grande, saberes y decires de y sobre parientes imprecisos y vecinos del pueblo. Ese mundo harto específico puede atraer o repeler según las inclinaciones intuitivas de quien lee, pero si se persiste, la música se vuelve familiar, y las inflexiones de ese pasado ajeno van integrando un sistema de significación que ilumina y da sentido al conjunto. Las coordenadas del ambiente remiten, no casualmente, a Saer; a veces, también la sintaxis:
En bajada,
no sin trastabillar
a causa de la velocidad
con que quiere esquivar,
al pedo, los pozos
que tuercen y enderezan
la huella, la Estanciera
cubre de polvo un cartel
que por encima de pastos
crecidos, en letras blancas
sobre un fondo verde claro,
con rayones de confusas
inscripciones, nombres,
corazones flechados, dice,
en su parte superior,
“Oratorio Morante”
y debajo, menos claro,
“Cementerio de Pavón”.
Carlos Battilana señala en el prólogo dos momentos de leve cambio en el estilo de Aguirre: con 1864, se introducen las prosas breves, y con Tierra en el aire, los blancos y sangrías (que ya aparecían irregularmente en los primeros poemas) cobran un valor estructural. Menos evidente a simple vista, este último libro cambia el tono general, rompiendo esa suerte de isomorfismo estilístico con versos como “un vacío que viste / de sombras la noche”, cuya abstracción carece de todo anclaje material . Acaso el más elegíaco en términos tradicionales, el libro ya no ofrece tanto la reinvención de una lengua, sino más bien su invocación: “Vamos a guardar, / dice, las palabras / del hogar, (…) las que dan / mejor abrigo (…) a guardar bien, / que no se pierdan”. Salvar esa “lengua natal” significa salvar a sus hablantes. Aunque no siempre se aclare, muchas de las escenas parecen venir de otro tiempo, y el discurso de entrecasa por lo general no es otra cosa que fantasmas que insisten en seguir diciendo. En todo caso, si hay algo que cambia con los años es el grado de explicitación de la propuesta. El primer libro, Las vueltas del camino, está compuesto por un coro confuso de voces en estado de convivio; dos décadas después escribe: “El tiempo / es pura destrucción”. En el mismo libro se encuentra esta especie de manifiesto del duelo: “Añoranza es la palabra / justa, algo que no duele / aunque punza con fuerza, / y a veces acompaña”. Tales aclaraciones al principio parecían inconcebibles por la nitidez de su motivación, y acaso constituyan un límite, el punto en el que el proyecto se explica a sí mismo.
En la entrevista que cierra esta antología, Aguirre destaca que desde muy temprano supo que su proyecto se basaría en recrear “una herencia de palabras y de modos de decir”, movido por “una especie de responsabilidad”. ¿Y si no hay otra forma de escribir? “Si no escribís poemas sobre tu familia, no estás escribiendo poesía”, dijo alguna vez Kamau Brathwaite. Podría considerarse una obra en casi todo lejana a la de Aguirre, como la de Martín Gambarotta: hiperpolitizada, experimental, en constante mutación, de a ratos punk, de a ratos formalista, impersonal. Sin embargo, también esta fue definida como una manera de recuperar una lengua materna, aprendida en la cocina de la casa de la infancia. Ambos proyectos coinciden en el punto de partida y luego toman caminos disímiles, como si las particularidades de la crianza familiar dictaminaran las cuestiones de estilo. En Gambarotta, ritmo y sintaxis pueden mutar para salvaguardar una semántica, de ahí la variación de un libro a otro. Para Aguirre, en cambio, esas variables son innegociables porque el trabajo se juega a un nivel sobre todo musical.
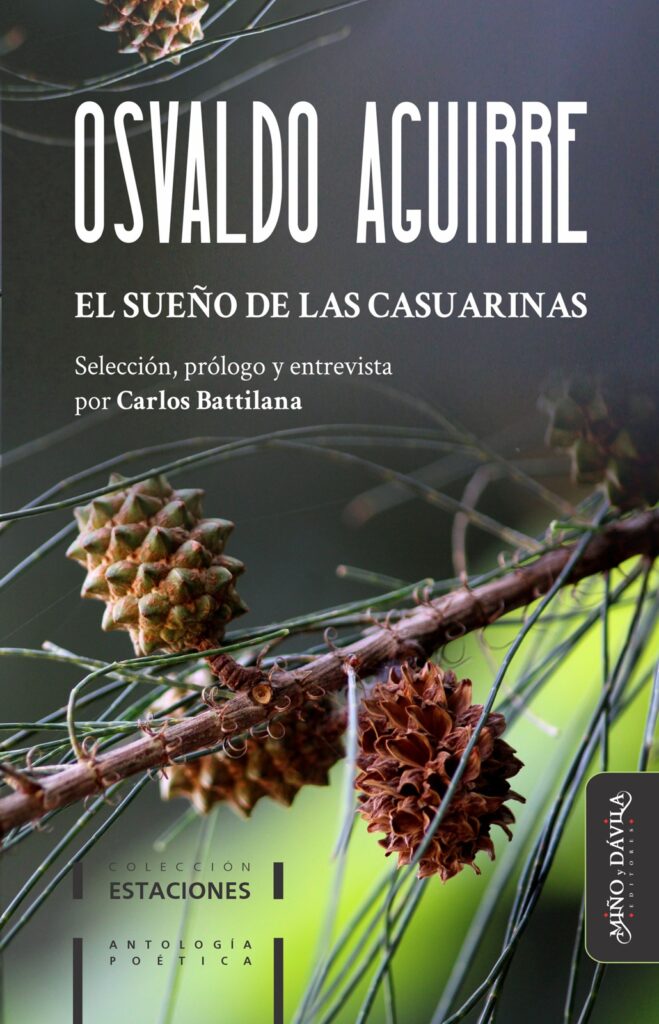
El sueño de las casuarinas
Osvaldo Aguirre
Miño y Dávila
Colección Estaciones
2025
192 pp.