Acerca de Agustina Paz, de Emilio Jurado Naón
Ensayo. Novelas murales de los escritores proletarios japoneses; los que cometieron tenkō y los que no; el borde de la realidad del que en cualquier momento puede brotar un demonio; el tic-tac de la bomba oída por Hanna Arendt; la pulseada del Inca Garcilaso en el habla del colonizador. En este texto sobre la Agustina Paz…
1.
En el estudio preliminar al volumen de cuentos Bajo un cielo oscuro cargado de nieve: Antología de literatura proletaria japonesa (También el caracol, 2020), Miguel Sardegna cuenta que el año 1933 está considerado como un punto de inflexión en la ficción política de Japón. Es la detención y posterior asesinato de Takiji Kobayashi lo que provoca ese hito: a partir de la muerte de este emblemático autor de la militancia proletaria, el movimiento de escritores que se identificaban y escribían en defensa de las ideas del Partido Comunista, lejos de fortalecerse, se desintegró. El colapso tras la muerte de Kobayashi fue tan significativo que dio origen a una distinción en el campo de la literatura proletaria. La crítica situó de un lado a los escritores que cometieron tenkō —palabra que, explica Sardegna, podría traducirse como “conversión” o “reorientación” y que, en lo sucesivo, fue utilizada para señalar a los autores que renunciaron al Partido Comunista y a la defensa de sus ideas desde la literatura—. En el otro extremo se ubicó, en cambio, a los autores que se mantuvieron en la línea de combate, detrás de las páginas de sus libros. El mismo estudio preliminar señala que, sin embargo, esta identificación de los autores a un lado o al otro de la divisoria tenkō puede pensarse como una simplificación injusta, pues para muchos de los escritores que habían firmado su tenkōsho, la exposición pública de esa confesión no implicó una renuncia a sus ideales ni a la escritura de ellos. Hubo autores que, aún después de cometer tenkō y a pesar de las persecuciones, jamás abjuraron de la ideología comunista en sus libros. Aun cuando se hubieran desprendido del Partido en lo formal de sus vidas, eso no ocurrió en el universo de su escritura. Quizás porque esos escritores estaban condenados a sostenerse. Esa perspectiva respecto de la literatura ha trascendido los siglos, los continentes. Es la de los escritores y escritoras que no pueden mirar al mundo de otro modo —a pesar del viento en contra, y más allá de que todo pareciera indicar que para sobrevivir en el campo del arte no existe otra opción más que suscribir a un tenkōsho que habilita un lugar de aceptación o de pertenencia—.
Los escritores proletarios del Japón miraban al mundo desde una convicción política profunda. Y su escritura, en consecuencia, mutaba hacia esa forma »otra»: la de trazos de tinta atravesados en los murales. Ensayos a la intemperie, a la vista de todas y todos.
Los cuentos que componen el volumen revelan la existencia de una manera de hacer la escritura. De todos los rasgos que el antólogo señala en el prólogo como característicos de esa zona particular de la literatura japonesa, quisiera traer aquí uno que me resulta particularmente poderoso: algunos de los autores del movimiento proletario no escribían sus obras bajo la forma de libros sino de murales. Los cuentos murales o ficciones de pared —según lo explica Sardegna— representan una categoría acuñada por el propio Kobayashi, que fue no sólo uno de los escritores más representativos del movimiento sino también uno de sus principales teóricos. Al estar trazados en las paredes públicas, estos escritos proponían una lectura en grupo: “Esa lectura colectiva tiene que ver con la esencia del género, no nace después o a instancias o interés de algún destinatario particular, como pueden ser hoy los clubes o talleres de lectura, o compartir opiniones sobre libros en redes sociales. Aquellos que leían juntos esos cuentos murales podían discutir la historia”.

Los escritores proletarios del Japón miraban al mundo desde una convicción política profunda. Y su escritura, en consecuencia, mutaba hacia esa forma otra: la de trazos de tinta atravesados en los murales. Ensayos a la intemperie, a la vista de todas y todos. La escritura avanzaba hacia ese lugar público, pero no en la búsqueda de seguidores. Tampoco de suspiros o de aplausos celebratorios. La palabra, en todo caso, se constituía en un estallido público. Eran, aquellas, unas palabras a las que esos escritores no iban a renunciar nunca. Como si sólo contaran con esa única arma. La palabra para pulverizar el individualismo y la autocomprensión efímera; para plantar discusiones que no partieran ni alcanzaran hallazgos personales, sino que apuntaran hacia la transformación del mundo. Eran esas palabras las que les permitían intervenir, cuantas veces fuera necesario, en el devenir caótico e interesado de la Historia. Intervenir para torcer los rumbos.
Agustina Paz (Emecé, 2024), la nueva novela de Emilio Jurado Naón, aparece como uno de esos libros escritos para la discusión de ciertas ideas capitales que siguen dominando nuestro tiempo. Es una obra que podría estar escrita en los murales públicos. Una pieza que quiere discutir el tiempo. En línea con la sucesión de obras que el autor viene publicando en los últimos años, Agustina Paz murmura acerca del pasado histórico y sobre la geometría arbitraria en base a la cual se ha trazado nuestro territorio nacional desde entonces. De ese modo, la novela retoma el devenir caótico de la Historia. Pero, sobre todo, vuelve sobre el presente. Acaso, también, discute algo en torno al futuro.
A partir de una escritura que parece anclada en aquella convicción propia de las vanguardias del siglo XX que observaba con estupor el avance de la cultura burguesa, el autor de Agustina Paz entiende que la mirada del arte actual debe seguir asentándose sobre las insignificantes existencias de las personas —las existencias burguesas—, pero no para hacer cumbre en los clubes de lectura y provocar lágrimas, autocomprensión o identificaciones, sino para hablar de los entramados sociales.
2.
Asentada de pleno sobre los trazos de ese mapa, Agustina Paz toma distancia de otros libros contemporáneos: aquellos que se escriben en talleres y que parecen destinados a funcionar como disparadores de conversaciones amenas o emotivas en el gran club de lectura imaginario de las redes sociales —conversaciones que redundan en una misma línea, la fascinación que producen ciertos libros porque las lectoras y los lectores pueden hallar en ellos alguna identificación personal con una escena de la propia vida; obras que suelen describirse como deslumbrantes, también, por el modo en que un autor o autora ejerce el dominio de la frase efectiva; es motivo de celebraciones públicas, también, el talento de un escritor o escritora para las narraciones extrañas, oscuras o violentas que, por el solo hecho de ser extrañas, oscuras o violentas parecen esconder alguna clase de sabiduría—. La que es sabia, en cambio, es la naturaleza de la lectura de la paciencia. Providencial cuando establece distancia entre esa marea de libros celebrables en las redes y obras como Agustina Paz, una novela que, aunque lleva un nombre de mujer, no es un conjunto de experiencias de la vida íntima de nadie. A partir de una escritura que parece anclada en aquella convicción propia de las vanguardias del siglo XX que observaba con estupor el avance de la cultura burguesa, el autor de Agustina Paz entiende que la mirada del arte actual debe seguir asentándose sobre las insignificantes existencias de las personas —las existencias burguesas—, pero no para hacer cumbre en los clubes de lectura y provocar lágrimas, autocomprensión o identificaciones, sino para hablar de los entramados sociales. El burgués y la vida ordinaria, pero para hablar de aquello que nos excede. Desde esta perspectiva poco frecuente, Agustina Paz pone en discusión no una vida privada, sino las secretas formas de intervenir en el campo cultural de sucesivas generaciones en el devenir de la Historia de nuestro país. Mientras en la superficie de las redes se discute acerca de los libros visibles obsesionados con los testimonios personales, la violencia y las frases fulminantes, la Agustina Paz de Emilio Jurado Naón insiste en la idea de que las vidas privadas sólo importan en tanto engranajes que pueden torcer los rumbos de la Historia o los destinos de las naciones.
3.
El devenir de la Historia, precisamente, es un concepto que se sitúa en el centro de la obra de Emilio. En sus libros parece repetirse una idea: aquello que aconteció en el pasado resulta de un entramado de fuerzas, de complejidades. Ese devenir caótico irrumpe también en Agustina Paz, la última entrega de una serie de obras del autor que podrían describirse como históricas — y que le sucede a Los Pincén, Tópico de los dos viajeros y Zanja grande—. Ninguno de estos libros, sin embargo, deberían entenderse como novelas históricas en el sentido convencional del término. No hay aquí una ficcionalización de ciertos sucesos significativos del pasado. Agustina Paz, lo mismo que las novelas del autor que le anteceden, en todo caso podrían pensarse como históricas porque al interior de cada una de ellas se erige en tanto estatua —imaginaria, pero de enorme peso específico— la figura de Julio Argentino Roca, un nombre propio de la historia argentina. Ese nombre ha enraizado a través de los años, de los siglos. Pero en las obras de Emilio no es la voz de Roca la que siempre cobra forma de palabra en estos libros. Los Pincén y el Tópico de los dos viajeros, por caso, están habitados por algunos sobrinos lejanos, personajes tangenciales que existieron en el futuro del prócer —y desde ese futuro vienen a interpelar, en ocasiones, al pasado y al presente—. Dentro de esta serie de descendientes aleatorios, Agustina Paz ocupa un lugar estelar: Agustina es la madre de Julio Argentino. Es a partir de esta figura que la novela viene a recuperar alguna idea acerca de las formas complejas en las que se entrelazan unos con otros los engranajes de los tiempos.

Aunque secundarios respecto de la vida principal de Julio Argentino, las vidas narradas por Emilio son parte de la Historia porque integraron un clan de importancia simbólica. En el caso de Agustina Paz, se trata de un personaje cuyas decisiones vinieron a dar a luz una etapa de nuestra historia. La novela despliega, en efecto, un alumbramiento específico. Agustina conoce a Segundo Roca —su futuro marido y padre de Julio Argentino— en un contexto de inesperadas circunstancias: a causa de sus ideales políticos, Segundo había sido condenado a muerte y entonces Agustina, impactada por los ojos de ese condenado que se cruzan con los de ella en el momento en que sus captores lo hacen desfilar por la plaza, se deja llevar por una idea que toma fuerza a medida que avanzan las páginas. La ley de la época supone que los compromisos matrimoniales permiten a los condenados salvarse de la muerte. Como ella es hija del funcionario Juan Bautista Paz —ministro del entonces gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia— Agustina consigue el permiso de su padre para viajar al cuartel y solicitar a Heredia la liberación del condenado alegando una promesa en matrimonio. En verdad, Agustina no tenía pensado liberar a Segundo Roca sino a otro de los sentenciados a muerte que había visto desfilar por la plaza. Tampoco quería ella ser la mujer prometida que salvara a ese hombre del fusilamiento. Entre las paredes de su casa, camuflada entre las voces de la familia y de la servidumbre que resuenan indistintamente en ese mismo espacio, Agustina quiere experimentar. O interrumpir en un cuartel militar porque se le da la gana. O acaso demostrarse a ella misma alguna cosa. Perpetrar una venganza personal contra un hombre. Quién sabe. Lo cierto es que Agustina Paz emprende ese viaje al campamento donde los condenados esperan la hora final con la idea de rescatar de la muerte a Ángel López alegando la existencia de un compromiso matrimonial con Margarita, una joven que había sido amiga de Agustina en otros tiempos. Son una serie de derivas las que desencadenan en el rescate de Segundo Roca y en el matrimonio de éste con Agustina. En ese devenir desordenado, el nacimiento de Julio Argentino será producto de un rescate azaroso. Sin enamorados, sin promesas. Un rescate sin heroínas ni héroes.
4.
Aun cuando no fueran héroes y aunque su existencia hubiera transcurrido al margen de las vidas de los próceres, los personajes secundarios de la historia argentina tenían poder. En efecto, el tiempo que recupera Emilio en su Agustina Paz es peculiar: el de las casas que empiezan a edificarse para la vida burguesa —aquellas casas de livings, ese espacio para la separación de la vida y el arte y para las divagaciones familiares—. El tiempo de la familia y de la clase. Y es la mirada en torno de la clase, precisamente, un rasgo que también pone distancia entre la obra de Emilio y las conversaciones superficiales ancladas en los libros de la marea que, a veces, se ocupan de las clases sin aportar una mirada históricamente necesaria sobre ese concepto. Los personajes de Emilio están en una clase —son burgueses o son sus empleados—, pero no se comportan en función de las circunstancias que esa pertenencia le imponen. Es cierto que es más fácil seguir escribiendo acerca de la clase desde la noción de circunstancia. Congelar a los personajes en el fresco de la civilización y la barbarie: decir que todo lo que está detrás de la frontera de la ciudad puede ser salvaje —cosa que muchos libros contemporáneos, en efecto, hacen—. También es cierto que otros libros de este tiempo, quizás en la noble intención de desmentir la barbarie, retoman la idea de clase para decir lo que ya se supone. Que los de arriba, aunque civilizados, pueden detentar la crueldad sin límites. Que los de abajo, todavía en estado de brutalidad, merecen que las escritoras y escritoras vengan a por ellos y les concedan el espacio para desplegar unas voces. Pero Emilio nunca se acerca al concepto de clase desde la vertiente de lo fácil. Lo que subyace en Agustina Paz, en todo caso, es una aproximación a lo complejo de la humanidad a partir de lo demoníaco.
El futuro, dice Arendt, es como una enterrada bomba de relojería que hace tic-tac en el presente. El problema, señala, es que solo algunos escuchan ese sonido. Otras personas, en cambio, avanzan sin conciencia del propio tiempo. Tal vez ni siquiera alcancen a caer en la cuenta del abismo aun cuando estén en el mismo borde, a escasos centímetros.
En el primero de los muchos epígrafes que anteceden a los ensayos de La pantalla diabólica, Lotte Eisner irrumpe con una idea acerca de lo diabólico, tomada de Leopold Ziegler: “Es preciso calificar sencillamente de demoníaco ese comportamiento enigmático frente a la realidad, frente a la unidad sólida y cerrada que ofrece el mundo. El alemán es el hombre demoníaco por excelencia. Parece verdaderamente demoníaco el abismo que no puede salvarse, la nostalgia sin consuelo, la sed imposible de saciar”. Así, Lotte Eisner se distancia de los significados que las convenciones sociales han instituido para lo demoníaco. Aunque el cine alemán esté poblado de personajes que, detrás de las apariencias de señores se revelan luego como vampiros, no son películas que intenten señalar la idea simple de que al interior de todo sujeto burgués se esconde un espectro diabólico. Para Lotte, en ese desdoblamiento demoníaco subyace otra cosa. Un problema estructural del capital. Lotte: “En ese mundo indeciso que se desarrolla sobre la pantalla, nadie está seguro de su identidad, y muy bien puede perderla con el correr del tiempo: Homunculus, que es una especie de Fürer, llega a desdoblarse voluntariamente: disfrazado de obrero, hostiga a los pobres contra su propia dictadura”. No es la clase lo que hace emerger a las víctimas y a los demonios. Lo diabólico va a suceder, más allá de las clases, porque todas y todos hemos sido montados a bordo de la cinta de moebius del capital. Y es que nuestra existencia transcurre sobre el límite de un desdoblamiento. Habitamos al borde de un abismo al que podemos caer en cualquier momento. Caer es perder la identidad. Constituirnos, forzadamente, en otro. Es esa la amenaza del capital. El problema de este tiempo. El riesgo de desplazarnos dentro de nosotros mismos. Una violencia que las personas, aquellas y aquellos que corremos sobre esa cinta infinita, raramente observamos. Esa imposibilidad de ver es la que recupera Hannah Arendt en sus escritos sobre la violencia. El futuro, dice Arendt, es como una enterrada bomba de relojería que hace tic-tac en el presente. El problema, señala, es que solo algunos escuchan ese sonido. Otras personas, en cambio, avanzan sin conciencia del propio tiempo. Tal vez ni siquiera alcancen a caer en la cuenta del abismo aun cuando estén en el mismo borde, a escasos centímetros.
Es esa existencia en abismo lo que recupera la literatura de Emilio. Personajes que transitan desde y hacia los límites del desdoblamiento demoníaco. Hombres y mujeres sin conciencia de las alarmas que permanecen enterradas en el propio tiempo. Personajes que son históricos aunque no lo saben. Ellas y ellos transcurren en el devenir de un existir doméstico. Se mueven hacia un lado y otro de las clases. Parecen dirimir asuntos privados. Como si sólo decidieran sobre asuntos de familia. Pero ellos son la Historia, como lo somos nosotros. Nosotros al interior de nuestras familias. De esas decisiones se produce la emergencia de los destinos. De los territorios propios. De las generaciones. El futuro argentino.
5.
Habría que añadir aquí algo que ya ha señalado Quintín en un comentario acerca de Los Pincén: Emilio Jurado Naón es un prosista virtuoso como pocos.
Un prosista del demonio.
El tiempo de Garcilaso, lo mismo que el de los escritores japoneses proletarios, era también el de los escritos en las paredes. Muchas de las ideas que discutían la colonización se escribían, en efecto, en los murales de las ciudades. Garcilaso, en cambio, eligió la forma del objeto.
6.
Por último. A propósito de las novelas que parecen escritas en las paredes, habría que señalar la importancia de que esas obras puedan alcanzar la forma de libros impresos y de que éstos irrumpan en las librerías de las ciudades centrales que acostumbran a hablarse a sí mismas desde un discurso que se impone poderoso. La publicación y circulación de los libros como los de Emilio —que vuelven a la idea de que en los personajes secundarios y en los senos familiares siempre están en juego nuestros destinos públicos— resulta vital porque es desde el centro de la industria donde las obras pueden discutir el propio tiempo. Estoy pensando, ahora, en el ensayo “Etnofilología”, de Carlo Ginzburg, publicado en el volumen La letra mata (Fondo de Cultura Económica, 2024). Cuenta Ginzburg que en sus Comentarios Reales el Inca Garcilaso de la Vega apelaba a estrategias secretas para discutir el momento histórico que atravesaban los pueblos americanos. Una de esas estrategias es la que rescata Ginzburg: en un pasaje de los Comentarios, Garcilaso pone de relieve la imposibilidad de los españoles para interpretar los distintos sentidos que la palabra “huaca” podía tomar en función de las diferentes formas en que ésta era vocalizada. En efecto, la palabra podía referir a un sustantivo —ídolo—; también, pronunciada desde el interior de la garganta, “huaca” podría convertirse en verbo. “Huaca” significaba llorar, pero los españoles no estaban en condiciones de entenderlo. “La polémica de Garcilaso —escribe Ginzburg— tenía implicaciones que iban más allá del ámbito del lenguaje. Su insistencia en la complejidad de la palabra huaca pretendía, en última instancia, eliminar el estigma de la idolatría de los pueblos andinos. Hoy resulta tentador ver a Garcilaso como un antropólogo indígena que puso en evidencia la ciega arrogancia de los colonizadores”. El tiempo de Garcilaso, lo mismo que el de los escritores japoneses proletarios, era también el de los escritos en las paredes. Muchas de las ideas que discutían la colonización se escribían, en efecto, en los murales de las ciudades. Garcilaso, en cambio, eligió la forma del objeto. Escribirles a los colonizadores en su propio idioma y en el formato de los libros. Él utilizó su lengua paterna —el español— para defender la lengua materna —el quechua—. A veces, para discutir o para defender aquello que ha sido marginado de los discursos, resulta estratégico hacerlo desde los lugares centrales. Hablar el idioma dominante para hacer oír los susurros que esa lengua aplastante, desde los recovecos más históricos, siempre ha de seguir empujando las discusiones históricamente necesarias hacia los márgenes.
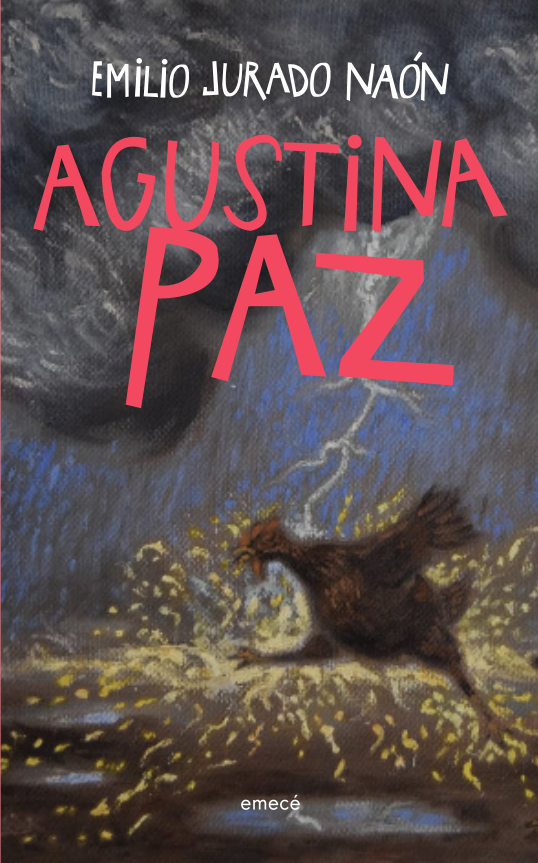
Agustina Paz
Emilio Jurado Naón
Emecé
2024
192 páginas



