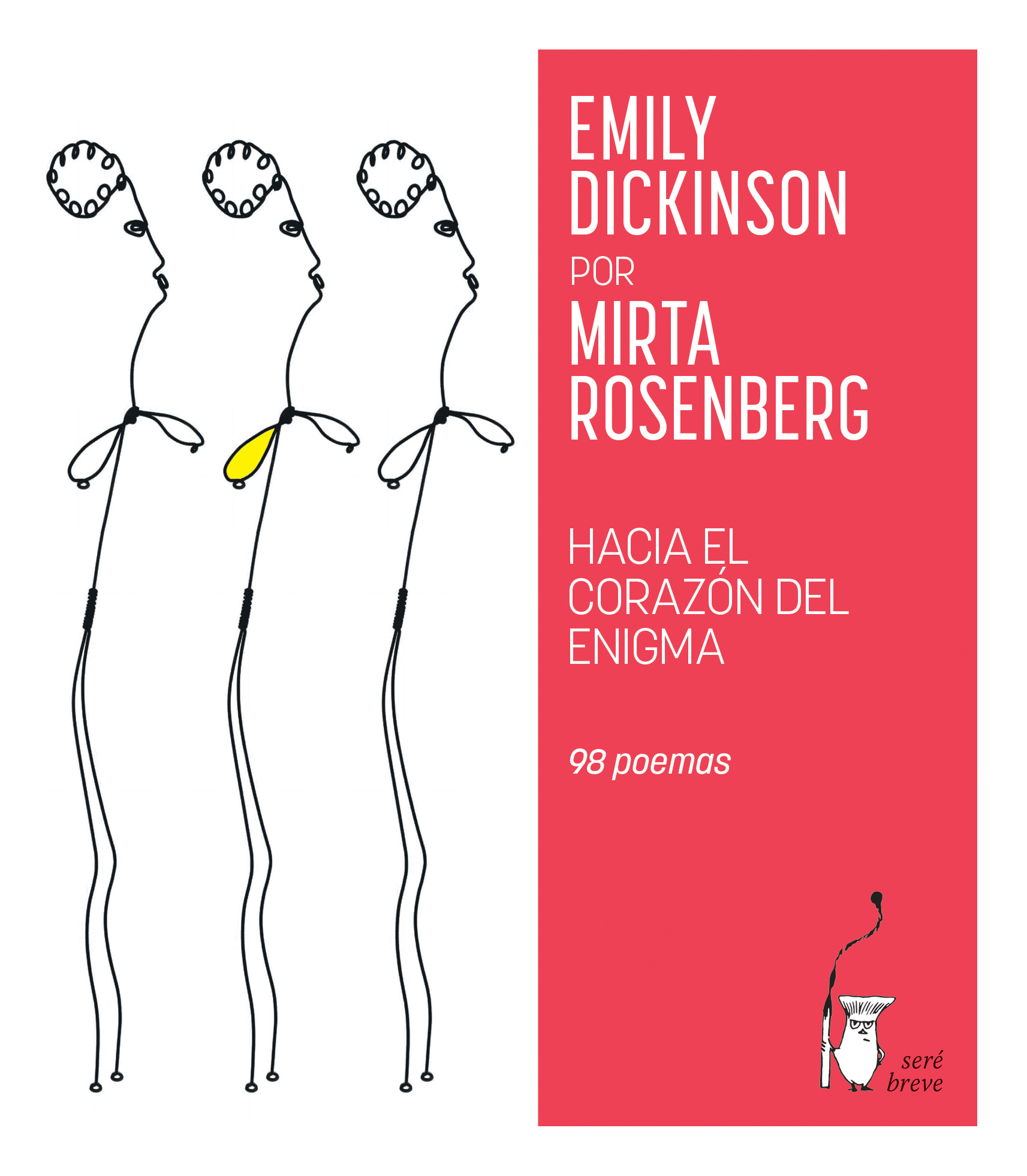Reseña.Un trabajo con materiales sin limpiarlos de mugre. Heterogeneidad de voces, registros, figuraciones del yo y líneas narrativas. A partir de la investigación sobre una mítica escritora uruguaya, Diego Recoba (Montevideo, 1981) discute con la autoficción europea para postular que, en la literatura latinoamericana, “no puede haber armonía entre las esferas de la vida que están siempre en conflicto”.por Juan Álvarez Tolosa
En El cielo visible, al narrador se le encargan varias investigaciones. El relato de los descubrimientos sobre su pasado familiar, sobre la historia de su barrio y sobre una escritora oculta de la literatura uruguaya tiene como marco (o, al revés, enmarca) el del trabajo y la investigación necesarios para escribirlo: búsquedas en archivos, entrevistas, caminatas, contratiempos y reflexiones. En una de ellas, el protagonista se pregunta: “cuándo fue que normalizamos que trabajar con la materia prima de una obra, con el material en crudo, con la masa, la arcilla, significaba únicamente limpiarla, sacarle lo distinto, lo que desentona, lo disonante”.
La historia lineal entonces se descose, y en sus hilos se desintegra también la voz. Hay un narrador que se identifica con el autor, Diego Recoba, pero que a su vez concentra varios narradores: el Recoba novelista, el Recoba trabajador, el Recoba investigador, el Recoba lector y el Recoba traductor (que evoca a la autora ficcional Martha Passeggi). Las voces se turnan para narrar sus respectivas historias, marcan fuerte sus tonos y hacen notar sus diferencias, pero por momentos se interrumpen.
Así, mientras traduce un texto, Recoba introduce notas al pie escuetas y profesionales (aclara que tal sección está “reproducida en su totalidad”, corrobora una fecha, etc.), hasta que en una de ellas lo asalta el resentimiento personal: “Mientras preparaba el trabajo, algunos investigadores de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República del Uruguay, a quienes consulté, negaron terminantemente que haya sucedido lo que Passeggi cuenta en estas cartas […]. Es entendible que, para personas que han vivido vidas en las que no ha pasado más nada que familia, oficinas, papeleo, libros y burocracia, historias como las que cuenta Martha en estas cartas resulten inverosímiles. Es probable que lo que muchas veces resulta inverosímil no sea más que la proyección de un miedo o de una frustración”. En otra ocasión, el lenguaje poético que cuenta sobre su abuela (“el mapa de su cara absolutamente misterioso”) y sobre el árbol genealógico que investiga para iniciar un trámite de ciudadanía extranjera, de repente explota para ensayar sobre “este continente empobrecido” y quejarse porque le parece una “estupidez esa idea uruguaya y porteña de que no somos latinoamericanos, de que somos poco más que europeos del sur”.
En estas superposiciones, no solo se borran los límites entre la realidad y la ficción, y no solo se escribe con autoconciencia. De hecho, en lugar de buscar en esas tendencias a sus precursores, El cielo visible crea a sus rivales: son las obras híbridas, entre ensayos y novelas autobiográficas, que van desde las Confesiones de un opiófago inglés de Thomas De Quincey, pasando por las Noches insomnes de Elizabeth Hardwick y El río sin orillas de Saer, hasta llegar a Los anillos de Saturno de W. G. Sebald.
Recoba problematiza esa literatura: en una novela latinoamericana que incorpora ensayo y autoficción, parece decir, no puede haber armonía entre las esferas de la vida que están siempre en conflicto. Si para aquellos autores el arte y el trabajo se unen de forma casi natural, y eso resulta en una fluidez entre los géneros de su escritura, en voces cómodas y homogéneas que convergen, al importarla se debe dar lo contrario.
Las voces del Recoba novelista, el Recoba investigador, el Recoba lector, el Recoba traductor y el Recoba trabajador divergen y colisionan. El cielo visible es, así, una novela coral de un solo narrador. El cambio brusco de un tono a otro responde a una incapacidad genuina de conciliar sus distintas facetas, aunque ya estén unidas de facto por pertenecer a un mismo cuerpo. O sea: es imposible hacerlo, y a la vez es inevitable. No hay un esfuerzo por alternar ni por fundir las voces. Hay una sinceridad y una transparencia típicas de una autoficción que suele reducirse a la llanura y a la amabilidad, pero que en este caso tienen un afán opuesto: en los desniveles y asperezas del relato se desnuda un modo de vida desequilibrado por la coyuntura y su resultante escritura sinuosa, casi siempre oculta bajo un criterio editorial homogeneizador que piensa a la literatura “como algo cómodo e inofensivo, como la continuación de una tradición y un statu quo”.
Recoba ve que esa tradición literaria extranjera se puede nutrir de lo latinoamericano. Y que, como un espejo, la tradición latinoamericana (que incluye al Uruguay) también se amplía al incorporar otras literaturas. Pero intenta encontrarle un sentido a esa radicación. Entonces, no reproduce un modelo heredado de países más prósperos, no se subyuga ni responde con cinismo, no imita ni rompe en pedazos la novela, sino que la revaloriza y se desprende: toma una corriente apropiada a cierto paradigma y la cultiva en otro, un sistema de valores y de producción propios. Busca, con ambición e incomodidad, una forma para que la literatura latinoamericana pueda representar su realidad actual.

El cielo visible
Diego Recoba
Random House
2024
496 páginas