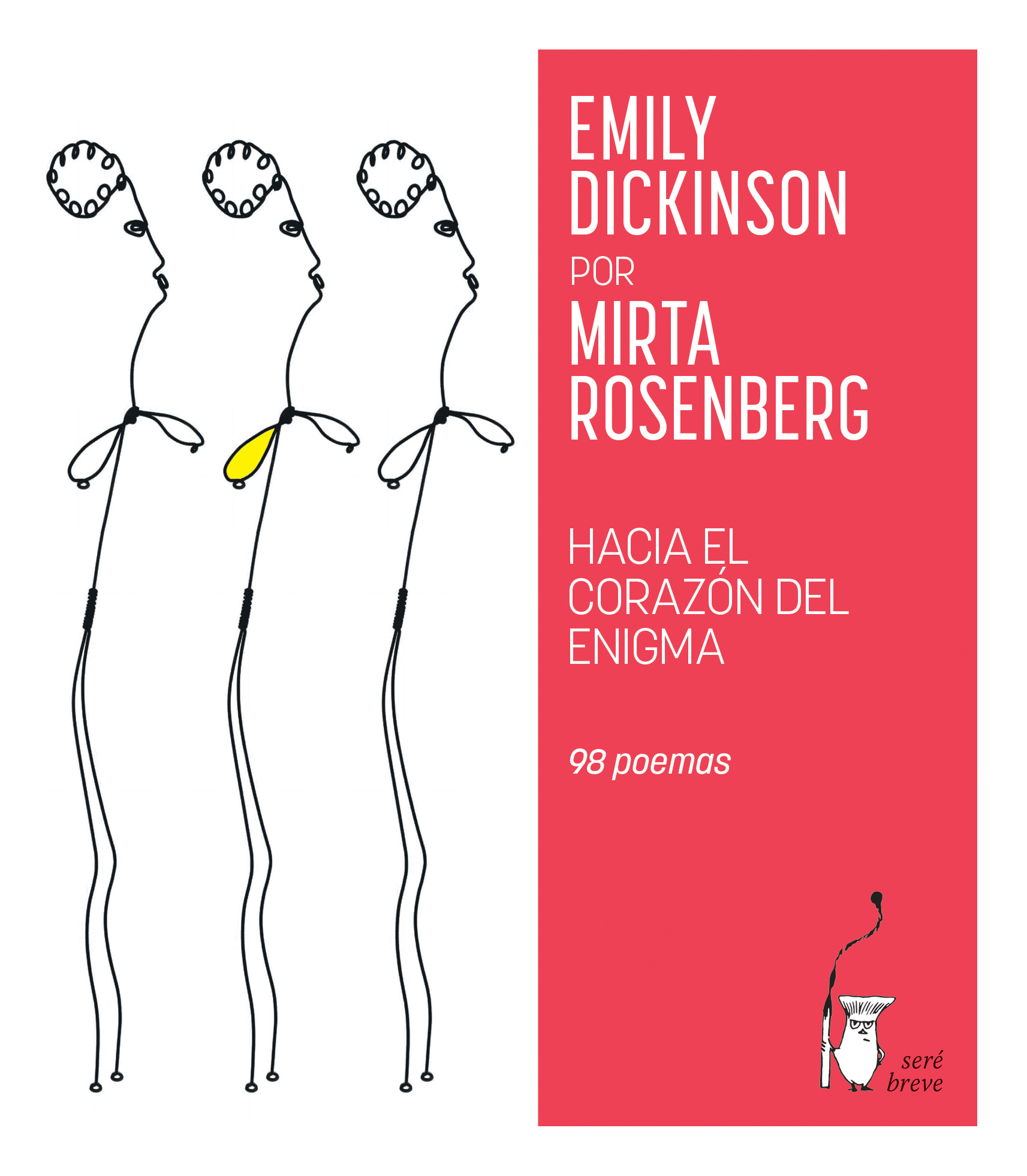Reseña.Siluetas sin relleno y la apacible rutina de escribir para sí y porque sí. Postales eslovenas de Silvio Mattoni (Córdoba, 1969) evidencia el desgaste de una maquinaria endecasílaba de treinta años. Postales de viaje por un país extraño que se evaden del presente histórico para refugiarse en la escritura. por Nicolás Ricci
Cuando un libro no le dice nada al reseñista, el periodismo cultural ofrece una coartada eficaz: atenerse al tema. Si el libro habla de la amistad, escribir una página sobre la amistad; si habla de la guerra, meditar sobre la guerra, y así. Es un modo de conservar un lugar de voz autorizada sin tener que de hecho comentar qué pasa en el texto, de despachar una responsabilidad sin perder amigos. Es especialmente tentador tratándose de alguien como el cordobés Silvio Mattoni. Sucede que hace muchos años Fogwill hizo campaña para establecer el valor del entonces joven escritor, y desde ese momento una lectura crítica honesta resulta más cara —en tiempo, en esfuerzo— que la corroboración del consenso. Eran los 90, el tiempo de una poesía que transmitía urgencia e inmediatez. Los primeros poemas de Mattoni se destacaron por ir a contramano de su generación: atemporales, solemnes, emulaban la voz de los clásicos grecolatinos. Un instrumento retórico cercano al de su contemporáneo Sergio Raimondi, pero sin el anclaje en lo real, el tema político y económico que fue lo singular de Poesía civil. Renunciando, incluso, a toda singularidad, aquellos primeros versos de Mattoni por momentos parecían, en su factura delicada y controlada, buenas falsificaciones, es decir, casi lograban desprenderse de su contexto de producción. Treinta años después, bastante de esos primeros acercamientos persiste en Postales eslovenas: la sobriedad formal, el tradicionalismo, el tono mesurado de la enunciación, el metrónomo premoderno.
Siempre hay una parte de la poesía de Mattoni que aspira a la universalidad, un esfuerzo por desasirse del presente. En sus inicios se destacaba, no solo el estilo expresivo arcaico, sino el empleo de tipos y tópicos fijados por la tradición literaria (la muerte, el amor perdido, la fama, etcétera). Detrás de ese repertorio, operaba la idea de que toda experiencia humana era reducible a un número limitado de figuraciones preestablecidas, y la literatura, entonces, no podía sino pasarse los siglos diciendo, con variaciones, las mismas cosas. A partir de cierto punto, sin embargo, la obra poética de Mattoni vira hacia lo particular y hasta lo autobiográfico. Por un lado, adopta una lengua situada, visible en el uso local de los verbos en segunda (“pensés” en lugar de “pienses”, «disculpenmé» en lugar de «discúlpenme»). Por otro, aparecen los elementos autobiográficos, pero el gesto no deja de ser parcial: la vida privada (suma de particulares) puede ingresar a la obra, siempre que atraviese los procesos de conceptualización y vaciamiento de la puesta en verso mattoniana. Así, tanto lo banal cotidiano como lo vivencial conviven con —cuando no mutan en— siluetas sin relleno. Dice en Postales eslovenas:
¿Y a quién apunta tu literatura?
A veces es directamente a una,
otras, inalcanzablemente a otra,
pero siempre esa chica en tu cabeza
que tiene nombre y cara y se los cambia
para no repetir la misma historia.
Mattoni no es de los poetas que, como Eliot, trabajan con la ruina de lo clásico, o que, como Lamborghini, descomponen el discurso para renovar su potencia material. Por el contrario, su escritura tiende a ocultar los escombros del presente. Como si una cierta fobia autoconsciente a las heridas narcisistas del último siglo determinara sus decisiones estéticas. De ahí que apele a recursos estilísticos del pasado lejano (con la pérdida de fuerza que implica el movimiento retrospectivo). Pero las marcas de inactualidad van más allá del estilo. El yo lírico puede buscar señales de la naturaleza: “Hasta que en una silla de escritorio / el último reflejo de la tarde / sobre un chapón de cinc te diga algo”; o puede lamentar la pérdida de un punto de apoyo metafísico: “quise captar / los momentos en que algo de una vida / pareciera un sentido”. En definitiva, el poema se propone como el simulacro nostálgico de un orden entre el caos: “hacer versos entre ruidos locos”.
Como desde hace décadas, Mattoni mantiene el verso escandido, aunque ahora con una amplísima mayoría de endecasílabos. El predominio de este metro es tal que el lector se acostumbra y las irregularidades resaltan como imperfecciones: versos de 10, 12, 13 y 14 pueden aparecer, pero tan esporádicos y tan solitarios que el oído los resiente como rebabas al tacto. No hay un sistema para la variación. Tal vez esos alejandrinos bruscos puedan leerse como los ruidos de una maquinaria afectada por el uso; o al revés, quizás sea el desgaste lo que erosionó la mayor parte de las piezas. Es un problema de desproporción (más del 90%) y Mattoni parece percibirlo: “¿Por qué, por qué, otra vez, endecasílabo / te aparecés montado en el insomnio?”.
La premisa del libro se puede deducir borrosamente de los indicios: un viaje a Ljubljana que apenas se menciona, un cuaderno esloveno que impone la continuidad y la extensión, un amigo escritor al que se elige no nombrar —destinatario de los poemas-postales. También hay un pasado compartido, aunque casi no excede la mera mención (de nuevo, como un tópico) y pocas veces una imagen de ese tiempo llega al poema. Pero sería un error acotar el tema del libro a ese pasado en común. Mattoni no le escribe solo a un amigo, sino a un colega, lo que permite que el discurso ronde el verdadero núcleo del libro: la escritura como actividad social y modo de vida. Casi todos los poemas se detienen en la cuestión de haber escrito y de seguir escribiendo. De hecho, el destinatario es menos un interlocutor (demasiadas veces se repite la idea de “escribir para nadie”) que una función para hablar de lo propio proyectado en una segunda persona y en un apretado nosotros. Obra y amistad encajan perfectamente; del amigo se dice: “Nos conocimos hace treinta años”, es decir en 1994, año del primer libro de Mattoni. Cierta visión romántica tiñe en el libro la práctica literaria, cuyos fines se expresan en términos de ilusión personal: “nuestra ambición más lírica, / arrebatados por una esperanza: / dejar huellas del mundo modificado / con nuestra intempestiva aparición” o “esa esperanza que en secreto / guarda el que va a escribir”.
No es, está claro, una falta de destreza técnica lo que vuelve a Postales eslovenas el libro que es, sino la concepción en la que se gesta. En marzo de 1951, un anciano Wallace Stevens también recurrió al género epistolar para decirle a un amigo: “¿No es la función de todo poeta, en lugar de repetir lo que ya se ha dicho —por más habilidad que tenga para hacerlo—, situarse en medio de las circunstancias en que la gente realmente vive e intentar brindarles, y a sí mismo, la poesía que esas mismas circunstancias reclaman?”. El programa implícito del libro de Mattoni, en cambio, habla de escribir (y publicar) “porque se puede hacer / y porque nada más tiene sentido”. Mattoni apunta a una literatura para sí y porque sí, sin eco en lo real, autojustificada en la “esperanza” de perdurar. Importa menos qué escribir, o cómo, que el hecho de hacerlo: “escribir, de nuevo, / solo por eso, en espera de nada, / salvo volver a empezar otra cosa”. Todo esto tiene algo de ritual individual para sublimar el presente sin interés por transformarlo ni entenderlo, desde luego, pero también del mito airiano de la escritura como rutina apacible y autoindulgente, que avanza sin objeto, cerrada sobre sí misma.
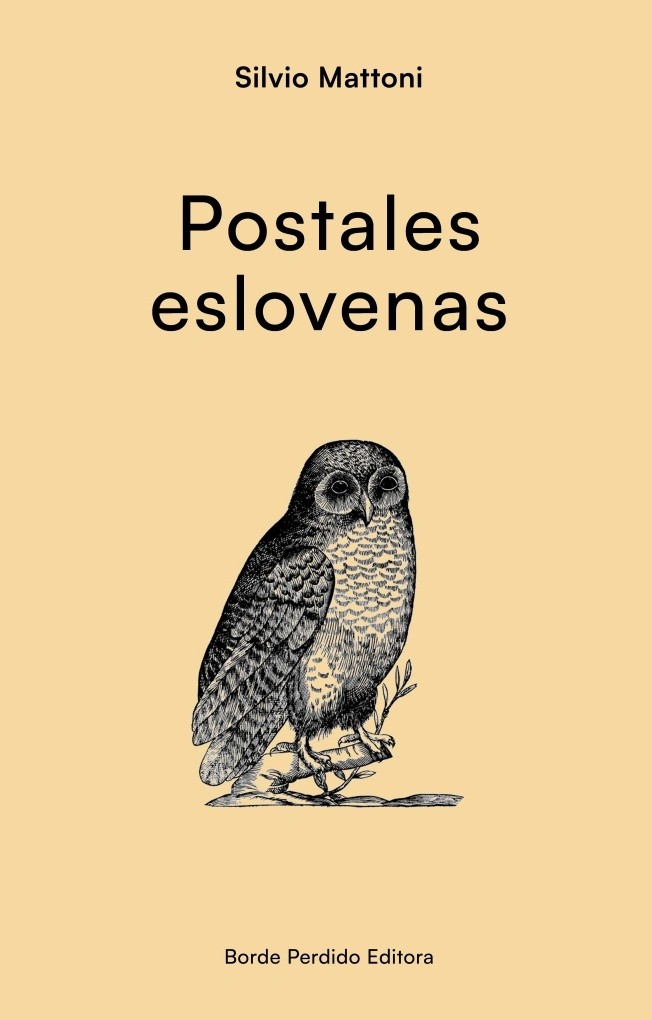
Postales eslovenas
Silvio Mattoni
Borde perdido
2025
78 pp.